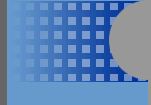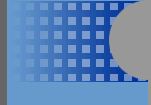|
|
 |
|
EL APARATO
PSÍQUICO
|
 |
|
Sigmund Freud
LO INCONSCIENTE
I. Justificación de lo inconsciente
Desde
muy diversos sectores se nos ha discutido el derecho de aceptar la existencia de un psiquismo inconsciente y de laborar científicamente
con esta hipótesis. Contra esta opinión podemos argüir, que la hipótesis de la existencia de lo inconsciente es necesaria
y legítima, y además, que poseemos múltiples pruebas de su exactitud. Es necesaria, porque los datos de la conciencia son
altamente incompletos. Tanto en los sanos como en los enfermos, surgen con frecuencia, actos psíquicos, cuya explicación presupone
otros de los que la conciencia no nos ofrece testimonio alguno. Actos de este género son, no sólo los fallos y los sueños
de los individuos sanos, sino también todos aquellos que calificamos de síntomas y de fenómenos obsesivos en los enfermos.
Nuestra
cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias, cuyo origen desconocemos, y resultados de procesos mentales, cuya
elaboración ignoramos. Todos estos actos conscientes resultarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la teoría de
que la totalidad de nuestros actos psíquicos ha de sernos dada a conocer por nuestra conciencia y, en cambio, quedarán ordenados
dentro de un conjunto coherente e inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes, deducidos. Esta adquisición
de sentido y coherencia constituye, de por sí, motivo justificado para traspasar los límites de la experiencia directa. Y
si luego comprobamos, que tomando como base la existencia de un psiquismo inconsciente podemos estructurar una actividad eficacísima,
por medio de la cual influímos adecuadamente sobre el curso de los procesos conscientes, tendremos una prueba irrebatible
de la exactitud de nuestra hipótesis. Habremos de situarnos, entonces, en el punto de vista de que no es sino una pretensión
insostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser conocido a la conciencia.
También
podemos aducir, en apoyo de la existencia de un estado psíquico inconsciente, el hecho de que la conciencia sólo integra en
un momento dado, un limitado contenido, de manera que la mayor parte de aquello que denominamos conocimiento consciente tiene
que hallarse, de todos modos, durante extensos períodos, en estado de latencia, vale decir, en un estado de inconsciencia
psíquica. La negación de lo inconsciente resulta incomprensible en cuanto volvemos la vista a todos nuestros recuerdos latentes.
Se nos opondrá aquí la objeción de que estos recuerdos latentes no pueden ser considerados como psíquicos, sino que corresponden
a restos de procesos somáticos, de los cuales puede volver a surgir lo psíquico. No es difícil argüir a esta objeción, que
el recuerdo latente es, por lo contrario, un indudable residuo de un proceso psíquico. Pero es aún más importante darse cuenta
de que la objeción discutida reposa en una asimilación de lo consciente a lo psíquico. Y esta asimilación es, o una petición
de principio, que no deja lugar a la interrogación de si todo lo psíquico tiene también que ser consciente, o una pura convención.
En este último caso resulta, como toda convención, irrebatible, y sólo nos preguntamos si resulta en realidad tan útil y adecuada,
que hayamos de agregarnos a ella. Pero podemos afirmar, que la equiparación de lo psíquico con lo consciente es por completo
inadecuada. Destruye las continuidades psíquicas, nos sume en las insolubles dificultades del paralelismo psicofísico, sucumbe
al reproche de exagerar sin fundamento alguno la misión de la conciencia, y nos obliga a abandonar prematuramente el terreno
de la investigación psicológica, sin ofrecernos compensación ninguna en otros sectores.
Por otra
parte, es evidente que la discusión de si hemos de considerar como estados anímicos inconscientes o como estados físicos los
estados latentes de la vida anímica, amenaza convertirse en una mera cuestión de palabras. Así, pues, es aconsejable situar
en primer término aquello que de la naturaleza de tales estados nos es seguramente conocido. Ahora bien los caracteres físicos
de estos estados nos son totalmente inaccesibles; ninguna representación fisiológica ni ningún proceso químico pueden darnos
una idea de su esencia. En cambio, es indudable que representan amplio contacto con los procesos anímicos conscientes. Una
cierta elaboración permite incluso transformarnos en tales procesos o sustituirlos por ellos y pueden ser descritos por medio
de todas las categorías que aplicamos a los actos psíquicos conscientes tales como representaciones, tendencias, decisiones,
etc. De muchos de estos estados podemos incluso decir, que sólo la ausencia de la conciencia los distingue de los conscientes.
No vacilaremos, pues, en considerarlos como objetos de la investigación psicológica, íntimamente relacionados con los actos
psíquicos conscientes.
La tenaz
negativa a admitir el carácter psíquico de los actos anímicos latentes se explica por el hecho de que la mayoría de los fenómenos
de referencia no han sido objeto de estudio fuera del psicoanálisis. Aquellos que desconociendo los hechos patológicos, consideran
como casualidad los actos fallidos y se agregan a la antigua opinión de que «los sueños son vana espuma», no necesitan ya
sino pasar por alto algunos enigmas de la psicología de la conciencia, para poder ahorrarse el reconocimiento de una actividad
psíquica inconsciente. Además, los experimentos hipnóticos, y especialmente la sugestión posthipnótica, demostraron ya, antes
del nacimiento del psicoanálisis, la existencia y la actuación de lo anímico inconsciente.
La aceptación
de lo inconsciente es además perfectamente legítima, en tanto en cuanto al establecerla no nos hemos separado un ápice de
nuestro método deductivo, que consideramos correcto. La conciencia no ofrece al individuo más que el conocimiento de sus propios
estados anímicos. La afirmación de que también los demás hombres poseen una conciencia es una conclusión que deducimos «per
analogiam», basándonos en sus actos y manifestaciones perceptibles y con el fin de hacernos comprensible su conducta. (Más
exacto, psicológicamente, será decir que atribuimos a los demás, sin necesidad de una reflexión especial, nuestra propia constitución,
y, por lo tanto, también nuestra conciencia, y que esta identificación es la premisa de nuestra comprensión.) Esta conclusión
-o esta identificación- hubo de extenderse antiguamente desde el Yo, no sólo a los demás hombres, sino también a los animales,
plantas, objetos inanimados y al mundo en general, y resultó utilizable mientras la analogía con el Yo individual fue suficientemente
amplia, dejando luego de ser adecuada conforme «lo demás» fue separándose del Yo. Nuestra crítica actual duda en lo que respecta
a la conciencia de los animales, la niega a las plantas y relega al misticismo la hipótesis de una conciencia de lo inanimado.
Pero también allí donde la tendencia originaria a la identificación ha resistido el examen crítico, esto es, en nuestros semejantes,
la aceptación de una conciencia reposa en una deducción y no en una irrebatible experiencia directa como la de nuestro propio
psiquismo consciente.
El psicoanálisis
no exige sino que apliquemos también este procedimiento deductivo a nuestra propia persona, labor en cuya realización no nos
auxilia, ciertamente, tendencia constitucional alguna. Procediendo así, hemos de convenir en que todos los actos y manifestaciones
que en nosotros advertimos, sin que sepamos enlazarlos con el resto de nuestra vida activa, han de ser considerados como si
pertenecieran a otra persona y deben ser explicados por una vida anímica a ella atribuida. La experiencia muestra también
que, cuando se trata de otras personas, sabemos interpretar muy bien, esto es, incluir en la coherencia anímica, aquellos
mismos actos a los que negamos el reconocimiento psíquico cuando se trata de nosotros mismos. La investigación es desviada,
pues, de la propia persona, por un obstáculo especial, que impide su exacto conocimiento.
Este procedimiento
deductivo aplicado no sin cierta resistencia interna, a nuestra propia persona, no nos lleva al descubrimiento de un psiquismo
inconsciente sino a la hipótesis de una segunda conciencia reunida en nosotros, a la que nos es conocida. Pero contra esta
hipótesis hallamos en seguida justificadísimas objeciones. En primer lugar, una conciencia de la que nada sabe el propio sujeto,
es algo muy distinto de una conciencia ajena, y ni siquiera parece indicado entrar a discutirla, ya que carece del principal
carácter de tal. Aquellos que se han resistido a aceptar la existencia de un psiquismo inconsciente, menos podrán admitir
la de una conciencia inconsciente. Pero además, nos indica el análisis, que los procesos anímicos latentes deducidos, gozan
entre sí de una gran independencia, pareciendo no hallarse relacionados ni saber nada unos de otros. Así, pues, habríamos
de aceptar no sólo una segunda conciencia, sino toda una serie ilimitada de estados de conciencia, ocultos a nuestra percatación
e ignorados unos a otros. Por último, ha de tenerse en cuenta -y éste es el argumento de más peso- que según nos revela la
investigación psicoanalítica, una parte de tales procesos latentes posee caracteres y particularidades que nos parecen extraños,
increíbles y totalmente opuestos a las cualidades por nosotros conocidas, de la conciencia. Todo esto nos hace modificar la
conclusión del procedimiento deductivo que hemos aplicado a nuestra propia persona, en el sentido de no admitir ya en nosotros
la existencia de una segunda conciencia, sino la de actos carentes de conciencia. Asimismo, habremos de rechazar, por ser
incorrecto y muy susceptible de inducir en error, el término «subconciencia». Los casos conocidos de«double conscience» (disociación
de la conciencia) no prueban nada contrario a nuestra teoría, pudiendo ser considerados como casos de disociación de las actividades
psíquicas en dos grupos, hacia los cuales se orienta alternativamente la conciencia.
El psicoanálisis
nos obliga, pues, a afirmar, que los procesos psíquicos son inconscientes y a comparar su percepción por la conciencia con
la del mundo exterior por los órganos sensoriales. Esta comparación nos ayudará, además, a ampliar nuestros conocimientos.
La hipótesis psicoanalítica de la actividad psíquica inconsciente, constituye, en un sentido, una continuación del animismo,
que nos mostraba por doquiera, fieles imágenes de nuestra conciencia, y en otro, la de la rectificación llevada a cabo por
Kant, de la teoría de la percepción externa. Del mismo modo que Kant nos invitó a no desatender la condicionalidad subjetiva
de nuestra percepción y a no considerar nuestra percepción idéntica a lo percibido incognoscible, nos invita el psicoanálisis
a no confundir la percepción de la conciencia con el proceso psíquico inconsciente, objeto de la misma. Tampoco lo psíquico
necesita ser en realidad tal como lo percibimos. Pero hemos de esperar que la rectificación de la percepción interna no oponga
tan grandes dificultades como la de la externa y que el objeto interior sea menos incognoscible que el mundo exterior.
II. La multiplicidad de sentido de lo inconsciente y el punto de vista tópico
Antes
de continuar, queremos dejar establecido el hecho, tan importante como espinoso, de que la inconsciencia no es sino uno de
los múltiples caracteres de lo psíquico, no bastando, pues, por sí solo, para formar su característica. Existen actos psíquicos
de muy diversa categoría, que, sin embargo, coinciden en el hecho de ser inconscientes. Lo inconsciente comprende, por un
lado actos latentes y temporalmente inconscientes, que fuera de esto, en nada se diferencian de los conscientes, y por otro,
procesos tales como los reprimidos, que si llegaran a ser conscientes presentarían notables diferencias con los demás de este
género.
Si en
la descripción de los diversos actos psíquicos pudiéramos prescindir por completo de su carácter consciente o inconsciente,
y clasificarlos atendiendo únicamente a su relación con los diversos instintos y fines, a su composición y a su pertenencia
a los distintos sistemas psíquicos subordinados unos a otros, lograríamos evitar todo error de interpretación. Pero no siéndonos
posible proceder en esta forma, por oponerse a ello varias e importantes razones, habremos de resignarnos al equívoco que
ha de representar el emplear los términos «consciente» e «inconsciente» en sentido descriptivo unas veces, y otras, cuando
sean expresión de la pertenencia a determinados sistemas y de la posesión de ciertas cualidades, en sentido sistemático. También
podríamos intentar evitar la confusión, designando los sistemas psíquicos reconocidos, con nombres arbitrarios que no aludiesen
para nada a la conciencia. Pero antes de hacerlo así, habríamos de explicar en qué fundamos la diferenciación de los sistemas,
y en esta explicación nos sería imposible eludir el conocimiento, que constituye el punto de partida de todas nuestras investigaciones.
Nos limitaremos, pues, a emplear un sencillo medio auxiliar consistente en sustituir, respectivamente, los términos «conciencia»
e «inconsciente», por las fórmulas Cc. e Inc., siempre que usemos estos términos en sentido sistemático.
Pasando
ahora a la exposición positiva, afirmaremos que según nos demuestra el psicoanálisis, un acto psíquico pasa generalmente por
dos estados o fases, entre los cuales se halla intercalada una especie de examen (censura). En la primera fase, es inconsciente
y pertenece al sistema Inc. Si al ser examinado por la censura es rechazado, le será negado el paso a la segunda fase, lo
calificaremos de «reprimido» y tendrá que permanecer inconsciente. Pero si sale triunfante del examen, pasará a la segunda
fase y a pertenecer al segundo sistema, o sea al que hemos convenido en llamar sistema Cc. Sin embargo, su relación con la
conciencia no quedará fijamente determinada por tal pertenencia. No es todavía consciente, pero sí capaz de conciencia (según
la expresión de J. Breuer). Quiere esto decir, que bajo determinadas condiciones, puede llegar a ser sin que a ello se oponga
resistencia especial alguna, objeto de la conciencia. Atendiendo a esta capacidad de conciencia, damos también al sistema
Cc. el nombre de «preconciente». Si más adelante resulta que también el acceso de lo preconciente a la conciencia se halla
codeterminado por una cierta censura, diferenciaremos más precisamente entre sí los Prec. y Cc. Mas por lo pronto, nos bastará
retener que el sistema Prec. comparte las cualidades del sistema Cc. y que la severa censura ejerce sus funciones en el paso
desde el Inc. al Prec. (o Cc.).
Con la
aceptación de estos (dos o tres) sistemas psíquicos, se ha separado el psicoanálisis un paso más de la psicología descriptiva
de la conciencia, planteándose un nuevo acervo de problemas y adquiriendo un nuevo contenido. Hasta aquí se distinguía principalmente
de la psicología por su concepción dinámica de los procesos anímicos, a la cual viene a agregarse ahora su aspiración a atender
también a la tópica psíquica y a indicar dentro de qué sistema o entre qué sistemas se desarrolla un acto psíquico cualquiera.
Esta aspiración ha valido al psicoanálisis el calificativo de psicología de las profundidades (Tiefenpsychologie). Más adelante
hemos de ver cómo todavía integra otro interesantísimo punto de vista.
Si queremos
establecer seriamente una tópica de los actos anímicos, habremos de comenzar por resolver una duda que en seguida se nos plantea.
Cuando un acto psíquico (limitándonos aquí a aquellos de la naturaleza de una representación), pasa del sistema Inc. al sistema
Cc. ¿hemos de suponer que con este paso se halla enlazada una nueva fijación, o como pudiéramos decir, una segunda inscripción
de la representación de que se trate, inscripción que de este modo podrá resultar integrada en una nueva localidad psíquica,
y junto a la cual continúa existiendo la primitiva inscripción inconsciente? ¿O será más exacto admitir que el paso de un
sistema a otro consiste en un cambio de estado, que tiene efecto en el mismo material y en la misma localidad? Esta pregunta
puede parecer abstrusa, pero es obligado plantearla si queremos formarnos una idea determinada de la tópica psíquica, esto
es, de la tercera dimensión psíquica. Resulta difícil de contestar, porque va más allá de lo puramente psicológico y entra
en las relaciones del aparato anímico con la anatomía. La investigación científica ha demostrado irrebatiblemente la existencia
de tales relaciones, mostrando que la actividad anímica se halla enlazada a la función del cerebro como a ningún otro órgano.
Más allá todavía -y aún no sabemos cuánto-, nos lleva al descubrimiento del valor desigual de las diversas partes del cerebro
y sus particulares relaciones con partes del cuerpo y actividades espirituales determinadas. Pero todas las tentativas realizadas
para fijar, partiendo del descubrimiento antes citado, una localización de los procesos anímicos, y todos los esfuerzos encaminados
a imaginar almacenadas las representaciones en células nerviosas, y trasmitidos los estímulos a lo largo de fibras nerviosas,
han fracasado totalmente. Igual suerte correría una teoría que fijase el lugar anatómico del sistema Cc., o sea de la actividad
anímica consciente en la corteza cerebral, y transfiriese a las partes subcorticales del cerebro los procesos inconscientes.
Existe aquí una solución de continuidad, cuya supresión no es posible llevar a cabo, por ahora, ni entra tampoco en los dominios
de la psicología. Nuestra tópica psíquica no tiene, de momento, nada que ver con la anatomía, refiriéndose a regiones del
aparato anímico, cualquiera que sea el lugar que ocupen en el cuerpo, y no a localidades anatómicas.
Nuestra
labor, en este aspecto es de completa libertad y puede proceder conforme vayan marcándoselo sus necesidades. De todos modos,
no deberemos olvidar que nuestras hipótesis no tienen, en un principio, otro valor que el de simples esquemas aclaratorios.
La primera de las dos posibilidades que antes expusimos, o sea la de que la fase consciente de la representación significa
una nueva inscripción de la misma en un lugar diferente, es, desde luego, la más grosera, pero también la más cómoda. La segunda
hipótesis, o sea la de un cambio de estado meramente funcional, es desde un principio más verosímil, pero menos plástica y
manejable. Con la primera hipótesis -tópica- aparecen enlazadas la de una separación tópica de los sistemas Inc. y Cc., y
la posibilidad de que una representación exista simultáneamente en dos lugares del aparato psíquico, e incluso pase regularmente
del uno al otro, sin perder, eventualmente, su primera residencia o inscripción.
Esto parece
extraño, pero podemos alegar en su apoyo determinadas impresiones que recibimos durante la práctica psicoanalítica. Cuando
comunicamos a un paciente una representación por él reprimida en su día y adivinada por nosotros, esta revelación no modifica
en nada, al principio, su estado psíquico. Sobre todo, no levanta la represión ni anula sus efectos, como pudiera esperarse,
dado que la representación antes inconsciente ha devenido consciente. Por el contrario, sólo se consigue al principio una
nueva repulsa de la representación reprimida. Pero el paciente posee ya, efectivamente, en dos distintos lugares de su aparato
anímico y bajo dos formas diferentes, la misma representación. Primeramente posee el recuerdo consciente de la huella auditiva
de la representación tal y como se la hemos comunicado, y además tenemos la seguridad de que lleva en sí, bajo su forma primitiva,
el recuerdo inconsciente del suceso de que se trate. El levantamiento de la represión no tiene efecto, en realidad, hasta
que la representación consciente entra en contacto con la huella mnémica inconsciente después de haber vencido las resistencias.
Sólo el acceso a la conciencia de dicha huella mnémica inconsciente puede acabar con la represión. A primera vista parece
esto demostrar que la representación consciente y la inconsciente son diversas inscripciones, tópicamente separadas, del mismo
contenido. Pero una reflexión más detenida nos prueba que la identidad de la comunicación con el recuerdo reprimido del sujeto
es tan sólo aparente. El haber oído algo y el haberlo vivido, son dos cosas de naturaleza psicológica totalmente distinta,
aunque posean igual contenido.
No nos
es factible, de momento, decidir entre las dos posibilidades indicadas. Quizá más adelante hallemos factores que nos permitan
tal decisión, o descubramos que nuestro planteamiento de la cuestión ha sido insuficiente y que la diferenciación de las representaciones
consciente e inconsciente ha de ser determinada en una forma completamente distinta.
III. Sentimientos inconscientes
Habiendo
limitado nuestra discusión a las representaciones, podemos plantear ahora una nueva interrogación, cuya respuesta ha de contribuir
al esclarecimiento de nuestras opiniones teóricas. Dijimos que había representaciones conscientes e inconscientes. ¿Existirán
también impulsos instintivos, sentimientos y sensaciones inconscientes, o carecerá de todo sentido aplicar a tales elementos
dichos calificativos?
A mi juicio,
la antítesis de «consciente» e «inconsciente» carece de aplicación al instinto. Un instinto no puede devenir nunca objeto
de la conciencia. Únicamente puede serlo la idea que lo representa. Pero tampoco en lo consciente puede hallarse representado
más que por una idea. Si el instinto no se enlazara a una idea ni se manifestase como un estado afectivo, nada podríamos saber
de él. Así, pues, cuando empleando una expresión inexacta, hablamos de impulsos instintivos, inconscientes o reprimidos no
nos referimos sino a impulsos instintivos, cuya representación ideológica es inconsciente.
Pudiera
creerse igualmente fácil, dar respuesta a la pregunta de si, en efecto, existen sensaciones, sentimientos y afectos inconscientes.
En la propia naturaleza de un sentimiento, está el ser percibido, o sea, conocido por la conciencia. Así, pues, los sentimientos,
sensaciones y afectos, carecerían de toda posibilidad de inconsciencia. Sin embargo, en la práctica psicoanalítica, acostumbramos
a hablar de amor, odio y cólera inconscientes, e incluso empleamos la extraña expresión de «conciencia inconsciente de la
culpa», o la paradójica de «miedo inconsciente». Habremos, pues, de preguntarnos, si con estas expresiones no cometemos una
inexactitud mucho más importante que la de hablar de «instintos inconscientes».
Pero la
situación es, aquí, completamente distinta. Puede suceder, en primer lugar, que un afecto o sentimiento sea percibido, pero
erróneamente interpretado. Por la represión de su verdadera representación, se ha visto obligado a enlazarse a otra idea,
y es considerado, entonces, por la conciencia, como una manifestación de esta última. Cuando reconstituimos el verdadero enlace,
calificamos de «inconsciente» el sentimiento primitivo, aunque su afecto no fue nunca inconsciente y sólo su representación
sucumbió al proceso represivo. El uso de las expresiones «afecto inconsciente» y «sentimiento inconsciente», se refiere, en
general, a los destinos que la represión impone al factor cuantitativo del movimiento instintivo. (Véase nuestro estudio de
la represión). Sabemos que tales testimonios son en número de tres: el afecto puede perdurar total o fragmentariamente como
tal; puede experimentar una transformación en otro montante de afecto, cualitativamente distinto, sobretodo en angustia, o
puede ser reprimido, esto es, coartado en su desarrollo. (Estas posibilidades pueden estudiarse más fácilmente quizá, en la
elaboración onírica, que en las neurosis). Sabemos también, que la coerción del desarrollo de afecto es el verdadero fin de
la represión, y que su labor queda incompleta cuando dicho fin no es alcanzado. Siempre que la represión consigue impedir
el desarrollo de afecto, llamamos inconscientes a todos aquellos afectos que reintegramos a su lugar al deshacer la labor
represiva. Así, pues, no puede acusársenos de inconsecuentes en nuestro modo de expresarnos. De todas maneras, al establecer
un paralelo con la representación inconsciente surge la importante diferencia de que dicha representación perdura, después
de la represión y en calidad de producto real, en el sistema Inc., mientras que al afecto inconsciente, sólo corresponde,
en este sistema, una posibilidad de agregación, que no pudo llegar a desarrollarse. Así, pues, aunque nuestra forma de expresión
sea irreprochable, no hay estrictamente hablando, afectos inconscientes, como hay representaciones inconscientes. En cambio,
puede haber muy bien en el sistema Inc. productos afectivos que, como otros, llegan a ser conscientes. La diferencia procede,
en su totalidad, de que las representaciones son cargas psíquicas y en el fondo cargas de huellas mientras que los afectos
y los sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas últimas manifestaciones son percibidas como sensaciones. En el
estado actual de nuestro conocimiento de los afectos y sentimientos no podemos expresar más claramente esta diferencia.
La comprobación
de que la represión puede llegar a coartar la transformación del impulso instintivo en una manifestación afectiva, presenta
para nosotros un particular interés. Nos revela, en efecto, que el sistema Cc. regula normalmente la afectividad y el acceso
a la motilidad, y eleva el valor de la represión, mostrándonos, que no sólo excluye de la conciencia a lo reprimido, sino
que le impide también provocar el desarrollo de afecto y estimular la actividad muscular. Invirtiendo nuestra exposición,
podemos decir que mientras el sistema Cc. regula la afectividad y la motilidad, calificamos de normal el estado psíquico de
un individuo. Sin embargo, no puede ocultársenos una cierta diferencia entre las relaciones del sistema dominante con cada
uno de los dos actos afines de descarga. En efecto, el dominio de la motilidad contingente por el sistema Cc. se halla firmemente
arraigado; resiste los embates de la neurosis y sólo sucumbe ante la psicosis. En cambio, el dominio que dicho sistema ejerce
sobre el desarrollo de afecto, es mucho menos consistente. Incluso en la vida normal, puede observarse una constante lucha
de los sistemas Cc. e Inc., por el dominio de la afectividad, delimitándose determinadas esferas de influencia y mezclándose
las energías actuantes.
La significación
del sistema Cc. (Prec.) con respecto al desarrollo de afecto y a la acción, nos descubre la de la representación sustitutiva
en la formación de la enfermedad. El desarrollo de afecto puede emanar directamente del sistema Inc., y en este caso, tendrá
siempre el carácter de angustia, la cual es la sustitución regular de los afectos reprimidos. Pero con frecuencia, el impulso
instintivo tiene que esperar a hallar en el sistema Cc. una representación sustitutiva, y entonces se hace posible el desarrollo
de afecto, partiendo de dicha sustitución consciente cuya naturaleza marcará al afecto su carácter cualitativo.
Hemos
afirmado que en la represión queda separado el afecto, de su representación, después de lo cual, sigue cada uno de estos elementos
su destino particular. Esto es indiscutible desde el punto de vista descriptivo, pero, en realidad, el afecto no surge nunca
hasta después de conseguida una nueva representación en el sistema Cc.
IV. Tópica y dinámica de la represión
Hemos
llegado a la conclusión de que la represión es un proceso que recae sobre representaciones y se desarrolla en la frontera
entre los sistemas Inc. y Cc. (Prec.) Vamos ahora a intentar describirlo más minuciosamente. Tiene que efectuarse en él una
sustracción de carga psíquica, pero hemos de preguntarnos en qué sistema se lleva a cabo esta sustracción y a qué sistema
pertenece la carga substraída.
La representación
reprimida conserva en el sistema Inc., su capacidad de acción; debe, pues, conservar también su carga. Por lo tanto, lo substraído
habrá de ser algo distinto. Tomemos el caso de la represión propiamente dicha, tal y como se desarrolla en una representación
preconciente o incluso consciente. En este caso, la represión no puede consistir sino en que la carga (pre) consciente, perteneciente
al sistema Prec., es substraída a la representación. Ésta queda entonces descargada, recibe una carga emanada del sistema
Inc., o conserva la carga Inc. que antes poseía. Así, pues, hallamos, aquí, una sustracción de la carga preconciente, una
conservación de la inconsciente, o una sustitución de la primera por la segunda. Vemos, además, que hemos basado, sin intención
aparente, esta observación, en la hipótesis de que el paso desde el sistema Inc. a otro inmediato, no sucede por una nueva
inscripción, sino por un cambio de estado, o sea, en este caso, por una transformación de la carga. La hipótesis funcional
ha derrotado aquí, sin esfuerzo, a la tópica.
Este proceso
de la sustracción de la libido, no es, sin embargo, suficiente, para explicarnos otro de los caracteres de la represión. No
comprendemos por qué la representación que conserva su carga o recibe otra nueva, emanada del sistema Inc., no habría de renovar
la tentativa de penetrar en el sistema Prec., valiéndose de su carga. Habría, pues, de repetirse en ella, la sustracción de
libido, y este juego continuaría indefinidamente, pero sin que su resultado fuese el de la represión. Este mecanismo de la
sustracción de la carga preconciente fallaría también si se tratase de la represión primitiva, pues en ella nos encontramos
ante una representación inconsciente, que no ha recibido aún carga ninguna del sistema Prec. y a la que, por lo tanto, no
puede serle substraída una tal carga.
Necesitaríamos,
pues, aquí, de otro proceso, que en el primer caso, mantuviese la represión, y en el segundo, cuidase de constituirla y conservarla,
proceso que no podemos hallar sino admitiendo una contracarga por medio de la cual se protege el sistema Prec. contra la presión
de la representación inconsciente. En diversos ejemplos clínicos, veremos cómo se manifiesta esta contracarga, que se desarrolla
en el sistema Prec. y constituye, no sólo la representación del continuado esfuerzo de una represión primitiva, sino también
la garantía de su duración. La contracarga es el único mecanismo de la represión primitiva. En la represión propiamente dicha,
se agrega a él la sustracción de la carga Prec. Es muy posible, que precisamente la carga substraída a la representación sea
la empleada para la contracarga.
Poco a
poco, hemos llegado a introducir, en la exposición de los fenómenos psíquicos, un tercer punto de vista, agregando, así, al
dinámico y al tópico, el económico, el cual aspira a perseguir los destinos de las magnitudes de excitación y a establecer
una estimación, por lo menos relativa, de los mismos. Considerando conveniente distinguir con un nombre especial, este último
sector de la investigación psicoanalítica, denominaremos «metapsicológica» a aquella exposición en la que consigamos describir
un proceso psíquico conforme a sus relaciones dinámicas, tópicas y económicas. Anticiparemos, que dado el estado actual de
nuestros conocimientos, sólo en algunos lugares aislados, conseguiremos desarrollar una tal exposición.
Comenzaremos
por una tímida tentativa de llevar a cabo una descripción metapsicológica del proceso de la represión en las tres neurosis
de transferencia conocidas. En ella, podemos sustituir el término «carga psíquica» por el de «libido», pues sabemos ya, que
dichas neurosis dependen de los destinos de los instintos sexuales.
En la
histeria de angustia, se desatiende, con frecuencia, una primera fase del proceso, perfectamente visible, sin embargo, para
un observador cuidadoso. Consiste esta fase en que la angustia surge sin que se haya percibido el objeto que la origina. Hemos
de suponer, pues, que en el sistema Inc. existía un sentimiento erótico, que aspiraba a pasar al sistema Prec., pero la carga
de que tal sentimiento fue objeto, por parte de este sistema, se retiró de él, como en un intento de fuga, y la carga inconsciente
de libido de la representación rechazada fue derivada en forma de angustia.
Al repetirse,
eventualmente, el proceso, se dio un primer paso hacia el vencimiento del penoso desarrollo de angustia. La carga en fuga
pasó a una representación sustitutiva, asociativamente enlazada a la representación rechazada, pero substraída, por su alejamiento
de ella, a la represión (sustitución por desplazamiento) y permitió una racionalización del desarrollo de angustia, aún incoercible.
La representación sustitutiva desempeña entonces, para el sistema Cc., (Prec.), el papel de una contracarga, asegurándolo
contra la emergencia de la representación reprimida, en el sistema Cc., y constituyendo, por otro lado, el punto de partida
de un desarrollo de angustia, incoercible ya. La observación clínica nos muestra, por ejemplo, que el niño enfermo de zoofobia
siente angustia en dos distintas condiciones: primeramente, cuando el impulso erótico reprimido experimenta una intensificación,
y en segundo lugar, cuando es percibido el animal productor de angustia. La representación sustitutiva se conduce en el primer
caso, como un lugar de transición desde el sistema Inc. al sistema Cc., y en el otro, como una fuente independiente de la
génesis de angustia. La extensión del dominio del sistema Cc. suele manifestarse en que la primera forma de excitación de
la representación sustitutiva deja su lugar, cada vez más ampliamente, a la segunda. El niño acaba, a veces, por conducirse
como si no entrañara inclinación ninguna hacia su padre, se hubiese libertado de él en absoluto, y tuviera realmente miedo
al animal. Pero este miedo, alimentado por la fuente instintiva inconsciente, se muestra superior a todas las influencias
emanadas del sistema Cc. y delata, de este modo, tener su origen en el sistema Inc.
La contracarga
emanada del sistema Cc. lleva, pues, en la segunda fase de la histeria de angustia, a la formación de un sustitutivo.
Este mismo mecanismo encuentra
poco después una distinta aplicación. Como ya sabemos, el proceso represivo no termina aquí, y encuentra un segundo fin en
la coerción del desarrollo de angustia emanado de la sustitución. Esto sucede en la siguiente forma: todos los elementos que
rodean a la representación sustitutiva y se hallan asociados con ella, reciben una carga psíquica de extraordinaria intensidad,
que les confiere una especial sensibilidad. De este modo, la excitación de cualquier punto de la muralla defensiva formada
en torno de la representación sustitutiva, por tales elementos, provoca, por el enlace asociativo de los mismos con dicha
representación, un pequeño desarrollo de angustia, que da la señal para coartar, por medio de una nueva fuga, la continuación
de dicho desarrollo. Cuanto más lejos de la sustitución temida se hallan situadas las contracargas sensibles y vigilantes,
más precisamente puede funcionar el mecanismo que ha de aislar a la representación sustitutiva y protegerla contra nuevas
excitaciones. Estas precauciones no protegen, naturalmente, más que contra aquellas excitaciones que llegan desde el exterior
y por el conducto de la percepción, a la representación sustitutiva, pero no contra la excitación instintiva, que partiendo
de la conexión con la representación reprimida, llega a la sustitutiva. Comienzan, pues, a actuar cuando la sustitución se
ha arrogado por completo la representación de lo reprimido y nunca constituyen una plena garantía. A cada intensificación
de la excitación instintiva, tiene que avanzar un tanto la muralla protectora que rodea a la representación sustitutiva. Esta
construcción, queda establecida también, de un modo análogo, en las demás neurosis, y la designamos con el nombre de «fobia».
Las precauciones, prohibiciones y privaciones, características de la histeria de angustia, son la expresión de la fuga ante
la carga consciente de la representación sustitutiva.
Considerando
el proceso en su totalidad, podemos decir, que la tercera fase repite con mayor amplitud la labor de la segunda. El sistema
Cc. se protege ahora, contra la actividad de la representación sustitutiva, por medio de la contracarga de los elementos que
le rodean, como antes se protegía, por medio de la carga de la representación sustitutiva, contra la emergencia de la representación
reprimida. La formación de sustitutivos por desplazamiento, queda continuada en esta forma. Al principio, el sistema Cc. no
ofrecía sino un único punto -la representación sustitutiva- accesible al impulso instintivo reprimido; en cambio, luego, toda
la construcción fóbica constituye un campo abierto a las influencias inconscientes. Por último, hemos de hacer resaltar el
interesantísimo punto de vista de que por medio de todo el mecanismo de defensa puesto en actividad, queda proyectado al exterior
el peligro instintivo. El Yo se conduce como si la amenaza del desarrollo de angustia no procediese de un impulso instintivo
sino de una percepción y puede, por lo tanto, reaccionar contra esta amenaza exterior, por medio de las tentativas de fuga
que suponen las precauciones de la fobia. En este proceso represivo, se consigue poner un dique a la génesis de angustia,
pero sólo a costa de graves sacrificios de la libertad personal. Ahora bien, el intento de fuga ante una aspiración instintiva,
es en general, inútil, y el resultado de la fuga fóbica es siempre insatisfactorio.
Gran parte
de las circunstancias observadas en la histeria de angustia se repite en las otras dos neurosis. Podemos, pues, limitarnos
a señalar las diferencias y a examinar la misión de la contracarga. En la histeria de conversión, es transformada la carga
instintiva de la representación reprimida en una inervación del síntoma. Hasta qué punto y bajo qué condiciones queda avenada
la representación inconsciente por esta descarga, siéndole ya posible cesar en su aspiración hacia el sistema Cc., son cuestiones
que habremos de reservar para una investigación especial de la histeria. La función de la contracarga que parte del sistema
Cc. (Prec.) resalta claramente en la histeria de conversión y se nos revela en la formación de síntomas. La contracarga es
la que elige el elemento de la representación del instinto en el que ha de ser concentrada toda la carga del mismo. Este fragmento
elegido para síntoma cumple la condición de dar expresión, tanto al fin optativo del movimiento instintivo como a la aspiración
defensiva o punitiva del sistema Cc. Por lo tanto, es traducido y mantenido por ambos lados, como la representación sustitutiva
de la histeria de angustia. De esta circunstancia podemos deducir que el esfuerzo represivo del sistema Cc. no necesita ser
tan grande como la energía de carga del síntoma, pues la intensidad de la representación se mide por la contracarga empleada,
y el síntoma no se apoya solamente en la contracarga sino también en la carga instintiva condensada en él y emanada del sistema
Inc.
Con respecto
a la neurosis obsesiva, bastará añadir una sola observación a las ya expuestas. En ella se nos muestra más visiblemente que
en las otras neurosis la contracarga del sistema Cc. Esta contracarga, organizada como una formación reactiva, es que lleva
a cabo la primera represión y en la que tiene efecto, después, la emergencia de la representación reprimida. Del predominio
de la contracarga y de la falta de derivación, depende, a nuestro juicio, que la obra de la represión aparezca menos conseguida
en la histeria de angustia y en la neurosis obsesiva que en la histeria de conversión.
V. Cualidades especiales del sistema Inc.
La diferenciación
de los dos sistemas psíquicos adquiere una nueva significación cuando nos damos cuenta de que los procesos del sistema Inc.
muestran cualidades que no volvemos a hallar en los sistemas superiores inmediatos.
El nódulo
del sistema Inc. está constituido por representaciones de instintos, que aspiran a derivar su carga, o sea por impulsos optativos.
Estos impulsos instintivos se hallan coordinados entre sí y coexisten sin influir unos sobre otros ni tampoco contradecirse.
Cuando dos impulsos optativos, cuyos fines nos parecen inconciliables, son activados al mismo tiempo, no se anulan recíprocamente
sino que se unen para formar un fin intermedio, o sea una transacción.
En este
sistema no hay negación ni duda alguna, ni tampoco grado ninguno de seguridad. Todo esto es aportado luego por la labor de
la censura que actúa entre los sistemas Inc. y Prec. La negación es una sustitución de la represión. En el sistema Inc. no
hay sino contenidos más o menos enérgicamente cargados [«catectizados» («besetzt»), (Nota del E.)].
En cambio,
reina en él una mayor movilidad de las intensidades de carga. Por medio del proceso del desplazamiento, puede una representación
transmitir a otra todo el montante de su carga, y por el de la condensación, acoger en sí toda la carga de varias otras. A
mi juicio, deben considerarse estos dos procesos como caracteres del llamado proceso psíquico primario. En el sistema Prec.
domina el proceso secundario. Cuando un tal proceso primario recae sobre elementos del sistema Prec., lo juzgamos «cómico»
y despierta la risa.
Los procesos
del sistema Inc. se hallan fuera de tiempo, esto es, no aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación ninguna
por el transcurso del tiempo y carecen de toda relación con él. También la relación temporal se halla ligada a la labor del
sistema Cc.
Los procesos
del sistema Inc. carecen también de toda relación con la realidad. Se hallan sometidos al principio del placer y su destino
depende exclusivamente de su fuerza y de la medida en que satisfacen las aspiraciones de la regulación del placer y el displacer.
Resumiendo,
diremos que los caracteres que esperamos encontrar en los procesos pertenecientes al sistema Inc. son la falta de contradicción,
el proceso primario (movilidad de las cargas), la independencia del tiempo y la sustitución de la realidad exterior por la
psíquica.
Los procesos
inconscientes no se nos muestran sino bajo las condiciones del fenómeno onírico y de las neurosis, o sea cuando los procesos
del sistema Prec., superior al Inc. son transferidos, por una regresión, a una fase anterior. De por sí, son incognoscibles
e incapaces de existencia, pues el sistema Inc. es cubierto muy pronto por el Prec., que se apodera del acceso a la conciencia
y a la motilidad. La descarga del sistema Inc. tiene lugar por medio de la inervación somática y el desarrollo de afecto,
pero también estos medios de descarga le son disputados como ya sabemos, por el sistema Prec. Por sí solo no podría el sistema
Inc. provocar en condiciones normales, ninguna acción muscular adecuada, con excepción de aquellas organizadas ya como reflejos.
La completa
significación de los caracteres antes descritos del sistema Inc., se nos revelaría en cuanto los comparásemos con las cualidades
del sistema Prec.; pero esto nos llevaría tan lejos, que preferimos aplazar dicha comparación hasta ocuparnos del sistema
superior (*). Así, pues, sólo expondremos ahora lo más indispensable.
Los procesos
del sistema Prec. muestran ya, sean conscientes o sólo capaces de conciencia, una coerción de la tendencia a la descarga de
las representaciones cargadas. Cuando el proceso pasa de una representación a otra, conserva la primera una parte de su carga,
y sólo queda desplazado un pequeño montante de la misma. Los desplazamientos y condensaciones quedan excluidos o muy limitados.
Esta circunstancia ha impulsado a J. Breuer a admitir dos diversos estados de la energía de carga en la vida anímica. Un estado
tónicamente fijo y otro libremente móvil que aspira a la descarga. A mi juicio, representa esta diferenciación nuestro más
profundo conocimiento de la esencia de la energía nerviosa y no veo cómo podría prescindirse de él. Sería una urgente necesidad
de la exposición metapsicológica, aunque quizá todavía una empresa demasiado atrevida, proseguir la discusión partiendo de
este punto.
Al sistema
Prec. le corresponden, además, la constitución de una capacidad de relación entre los contenidos de las representaciones,
de manera que puedan influirse entre sí, la ordenación temporal de dichos contenidos, y la introducción de una o varias censuras
del examen de la realidad y del principio de la realidad. También la memoria consciente parece depender por completo del sistema
Prec. y debe distinguirse de las huellas mnémicas en las que se fijan los sucesos del sistema Inc., pues corresponden verosímilmente
a una inscripción especial, semejante a la que admitimos al principio y rechazamos después, para la relación de la represión
consciente con la inconsciente. Encontraremos también aquí el medio de poner fin a nuestra vacilación en la calificación del
sistema superior, al cual llamamos ahora tan pronto sistema Prec. como sistema Cc.
No debemos
apresurarnos, sin embargo, a generalizar lo que hasta aquí hemos descubierto sobre la distribución de las funciones anímicas
entre los dos sistemas. Describimos las circunstancias tal y como se nos muestran en sujetos adultos, en los cuales el sistema
Inc. no funciona, estrictamente considerado, sino como una fase preliminar de la organización superior. El contenido y las
relaciones de este sistema durante el desarrollo individual, y su significación en los animales, no pueden ser deducidos de
nuestra descripción, sino de una investigación especial.
Asimismo,
debemos hallarnos preparados a encontrar en el hombre, condiciones patológicas, en las cuales los dos sistemas modifican su
contenido y sus caracteres o los cambian entre sí.
«Sigmund Freud: Obras Completas», en «Freud total» 1.0 (versión electrónica)
VI. Relaciones entre ambos sistemas.
Sería
erróneo representarse que el sistema Inc. permanece inactivo y que toda la labor psíquica es efectuada por el sistema Prec.,
resultando así, el sistema Inc., un órgano rudimentario, residuo del desarrollo. Igualmente sería equivocado suponer, que
la relación de ambos sistemas se limita al acto de la represión, en el cual el sistema Prec. arrojaría a los abismos del sistema
Inc. todo aquello que le pareciese perturbador. Por el contrario, el sistema Inc. posee una gran vitalidad, es susceptible
de un amplio desarrollo y mantiene una serie de otras relaciones con el Prec., entre ellas la de cooperación. Podemos, pues,
decir, sintetizando, que el sistema Inc. continúa en ramificaciones, siendo accesible a las influencias de la vida, influyendo
constantemente sobre el Prec. y hallándose, por su parte, sometido a las influencias de éste.
El estudio
de las ramificaciones del sistema Inc. defraudará nuestra esperanza de una separación esquemáticamente precisa entre los dos
sistemas psíquicos. Esta decepción hará considerar insatisfactorios nuestros resultados y será probablemente utilizada para
poner en duda el valor de nuestra diferenciación de los procesos psíquicos. Pero hemos de alegar, que nuestra labor no es
sino la de transformar en una teoría los resultados de la observación y que nunca nos hemos obligado a construir, de buenas
a primeras, una teoría absolutamente clara y sencilla. Así, pues, defenderemos sus complicaciones mientras demuestren corresponder
a la observación, y continuaremos esperando llegar con ella a un conocimiento final de la cuestión, que siendo sencillo en
sí, refleje, sin embargo, las complicaciones de la realidad.
Entre
las ramificaciones de los impulsos inconscientes, cuyos caracteres hemos descrito, existen algunas que reúnen en sí las determinaciones
más expuestas. Por un lado, presentan un alto grado de organización, se hallan exentas de contradicciones, han utilizado todas
las adquisiciones del sistema Cc. y apenas se diferencian de los productos de este sistema, pero en cambio, son inconscientes
e incapaces de conciencia. Pertenecen, pues, cualitativamente, al sistema Prec.; pero efectivamente, al Inc. Su destino depende
totalmente de su origen, y podemos compararlas con aquellos mestizos, semejantes en general, a los individuos de la raza blanca,
pero que delatan su origen mixto, por diversos rasgos visibles, y quedan así excluidos de la sociedad y del goce de las prerrogativas
de los blancos. Aquellos productos de la fantasía de los normales y de los neuróticos, que reconocimos como fases preliminares
de la formación de sueños y de síntomas, productos que a pesar de su alto grado de organización permanecen reprimidos y no
pueden, por lo tanto, llegar a la conciencia, son formaciones de este género. Se aproximan a la conciencia y permanecen cercanos
a ella, sin que nada se lo estorbe, mientras su carga es poco intensa, pero en cuanto ésta alcanza una cierta intensidad,
quedan rechazados. Ramificaciones de lo inconsciente, igualmente organizadas, son también las formaciones sustitutivas, pero
éstas consiguen el acceso a la conciencia merced a una relación favorable, por ejemplo, merced a su coincidencia con una contracarga
del sistema Prec.
Investigando
más detenidamente, en otro lugar, las condiciones del acceso a la conciencia, lograremos resolver muchas de las dificultades
que aquí se nos oponen. Para ello, creemos conveniente invertir el sentido de nuestro examen, y si hasta ahora hemos seguido
una dirección ascendente, partiendo del sistema Inc. y elevándonos hacia el sistema Cc., tomaremos ahora a este último, como
punto de partida. Frente a la conciencia, hallamos la suma total de los procesos psíquicos, que constituyen el reino de lo
preconciente. Una gran parte de lo preconciente procede de lo inconsciente, constituye una ramificación de tal sistema y sucumbe
a una censura antes de poder hacerse consciente. En cambio, otra parte de dicho sistema Prec. es capaz de conciencia sin previo
examen por la censura. Queda aquí, contradicha, una de nuestras hipótesis anteriores. En nuestro estudio de la represión,
nos vimos forzados a situar entre los sistemas Inc. y Prec. la censura, que decide el acceso a la conciencia, y ahora encontramos
una censura entre el sistema Prec. y el Cc. Pero no deberemos ver en esta complicación, una dificultad, sino aceptar que a
todo paso desde un sistema al inmediatamente superior, esto es, a todo progreso hacia una fase más elevada de la organización
psíquica, corresponde una nueva censura. La hipótesis de una continua renovación de las inscripciones, queda de este modo
anulada.
La causa
de todas estas dificultades, es que la conciencia, único carácter de los procesos psíquicos que nos es directamente dado,
no se presta, en absoluto, a la distinción de sistemas. La observación nos ha mostrado que lo consciente no es siempre consciente,
sino latente también durante largos espacios de tiempo, y además, que muchos de los elementos que comparten las cualidades
del sistema Prec. no llegan a ser conscientes. Más adelante, hemos de ver asimismo, que el acceso a la conciencia queda limitado
por determinadas orientaciones de su atención. La conciencia presenta de este modo, con los sistemas y con la represión, relaciones
nada sencillas.
En realidad,
sucede que no sólo permanece ajeno a la conciencia lo psíquico reprimido, sino también una parte de los sentimientos que dominan
a nuestro Yo, o sea la más enérgica antítesis funcional de lo reprimido. Por lo tanto, si queremos llegar a una consideración
metapsicológica de la vida psíquica, habremos de aprender a emanciparnos de la significación del síntoma «conciencia».
Mientras
no llegamos a emanciparnos en esta forma, queda interrumpida nuestra generalización, por continuas excepciones. Vemos, en
efecto, que ciertas ramificaciones del sistema Inc. devienen conscientes, como formaciones sustitutivas y como síntomas, generalmente
después de grandes deformaciones, pero muchas veces, conservando gran cantidad de los caracteres que provocan la represión,
y encontramos que muchas formaciones preconcientes permanecen inconscientes, a pesar de que por su naturaleza, podrían devenir
conscientes. Habremos, pues, de admitir, que vence en ellas la atracción del sistema Inc., resultando así, que la diferencia
más importante, no debe buscarse entre lo consciente y lo preconciente, sino entre lo preconciente y lo inconsciente. Lo inconsciente
es rechazado por la censura al llegar a los límites de lo preconciente, pero sus ramificaciones pueden eludir esta censura,
organizarse en alto grado y llegar en lo preconciente hasta una cierta intensidad de la carga, traspasada la cual intentan
imponerse a la conciencia, siendo reconocidas como ramificaciones del sistema Inc. y rechazadas hasta la nueva frontera de
la censura entre el sistema Prec. y el Cc. La primera censura funciona, así, contra el sistema Inc., y la última contra las
ramificaciones preconcientes del mismo. Parece como si la censura hubiera avanzado un cierto estadio en el curso del desarrollo
individual.
En la
práctica psicoanalítica, se nos ofrece la prueba irrebatible de la existencia de la segunda censura, o sea de la situada entre
los sistemas Prec. y Cc. Invitamos al enfermo a formar numerosas ramificaciones del sistema Inc., le obligamos a dominar las
objeciones de la censura contra el acceso a la conciencia, de estas formaciones preconcientes, y nos abrimos, por medio del
vencimiento de esta censura, el camino que ha de conducirnos al levantamiento de la represión, obra de la censura anterior.
Añadiremos aún la observación de que la existencia de la censura entre el sistema Prec. y el Cc. nos advierte que el acceso
a la conciencia no es un simple acto de percepción sino, probablemente, también una sobrecarga, o sea un nuevo progreso de
la organización psíquica.
Volviéndonos
hacia la relación del sistema Inc. con los demás sistemas, y menos para establecer nuevas afirmaciones, que para no dejar
de consignar determinadas circunstancias evidentes, vemos que en las raíces de la actividad instintiva, comunican ampliamente
los sistemas. Una parte de los procesos aquí estimulados pasa por el sistema Inc. como por una fase preparatoria y alcanza
en el sistema Cc. el más alto desarrollo psíquico, mientras que la otra queda retenida como Inc. Lo Inc. es también herido
por los estímulos procedentes de la percepción. Todos los caminos que van desde la percepción al sistema Inc. permanecen regularmente
libres y sólo los que parten del sistema Inc., y conducen más allá del mismo son los que quedan cerrados por la represión.
Es muy
singular y digno de atención, el hecho de que el sistema Inc. de un individuo pueda reaccionar al de otro, eludiendo absolutamente
el sistema Cc. Este hecho merece ser objeto de una penetrante investigación, encaminada, principalmente, a comprobar si la
actividad preconciente queda también excluida en tal proceso, pero de todos modos, es irrebatible como descripción.
El contenido
del sistema Prec. (o Cc.) procede, en parte, de la vida instintiva (por mediación del sistema Inc.), y, en parte, de la percepción.
No puede determinarse hasta qué punto los procesos de este sistema son capaces de ejercer, sobre el sistema Inc., una influencia
directa. La investigación de casos patológicos muestra con frecuencia una independencia casi increíble del sistema Inc. La
característica de la enfermedad es, en general, una completa separación de las tendencias y una ruina absoluta de ambos sistemas.
Ahora bien: la cura psicoanalítica se halla fundada en la influencia del sistema Cc. sobre el sistema Inc. y muestra, de todos
modos, que tal influencia no es imposible, aunque sí difícil. Las ramificaciones del sistema Inc., que establecen una medición
entre ambos sistemas, nos abren, como ya hemos indicado, el camino que conduce a este resultado. Podemos, sin embargo, admitir,
que la modificación espontánea del sistema Inc. por parte del sistema Cc. es un proceso penoso y lento.
La cooperación
entre un sentimiento preconciente y otro inconsciente o incluso intensamente reprimido, puede surgir cuando el sentimiento
inconsciente es capaz de actuar en el mismo sentido que una de las tendencias dominantes. En este caso, queda levantada la
represión y permitida la actividad reprimida, a título de intensificación de la que el Yo se propone. Lo inconsciente es admitido
por el Yo únicamente en esta constelación, pero sin que su represión sufra modificación alguna. La obra que el sistema Inc.
lleva a cabo en esta cooperación, resulta claramente visible. Las tendencias intensificadas se conducen, en efecto, de un
modo diferente al de las normales, capacitan para funciones especialmente perfectas y muestran ante la contradicción una resistencia
análoga a la de los síntomas obsesivos.
El contenido
del sistema Inc. puede ser comparado a una población primitiva psíquica. Si en el hombre existe un acervo de formaciones psíquicas
heredadas, o sea algo análogo al instinto animal, ello será lo que constituya el nódulo del sistema Inc. A esto se añaden
después los elementos rechazados por inútiles durante el desarrollo infantil, elementos que pueden ser de naturaleza idéntica
a lo heredado. Hasta la pubertad no se establece una precisa y definitiva separación del contenido de ambos sistemas.
VII. El reconocimiento de lo inconsciente
Todo lo
que hasta aquí hemos expuesto sobre el sistema Inc. puede extraerse del conocimiento de la vida onírica y de la neurosis de
transferencia. No es, ciertamente, mucho; nos parece en ocasiones oscuro y confuso, y no nos ofrece la posibilidad de incluir
el sistema Inc. en un contexto conocido o subordinado a él. Pero el análisis de una de aquellas afecciones, a las que damos
el nombre de psiconeurosis narcisistas, nos promete proporcionarnos datos, por medio de los cuales podremos aproximarnos al
misterioso sistema Inc. y llegar a su inteligencia.
Desde
un trabajo de Abraham (1908), que este concienzudo autor llevó a cabo por indicación mía, intentamos caracterizar la «dementia
praecox» de Kraepelin (la esquizofrenia de Bleuler), por su conducta con respecto a la antítesis del Yo y el objeto. En las
neurosis de transferencia (histerias de angustia y de conversión y neurosis obsesiva) no había nada que situase en primer
término esta antítesis. Comprobamos que la falta de objeto traía consigo la eclosión de la neurosis; que ésta integraba la
renuncia al objeto real, y que la libido sustraída al objeto real retrocedía hasta un objeto fantástico y desde él hasta un
objeto reprimido (introversión). Pero la carga de objeto queda tenazmente conservada en estas neurosis, y una sutil investigación
del proceso represivo, nos ha forzado a admitir que dicha carga perdura en el sistema Inc., a pesar de la represión, o más
bien, a consecuencia de la misma. La capacidad de transferencia, que utilizamos terapéuticamente en estas afecciones, presupone
una carga de objeto no estorbada.
A su vez,
el estudio de la esquizofrenia nos ha impuesto la hipótesis de que después del proceso represivo, no busca la libido sustraída
ningún nuevo objeto, sino que se retrae al Yo, quedando así suprimida la carga de objeto y reconstituido un primitivo estado
narcisista, carente de objeto. La incapacidad de transferencia de estos pacientes, dentro de la esfera de acción del proceso
patológico, su consiguiente inaccesibilidad terapéutica, su singular repulsa del mundo exterior, la aparición de indicios
de una sobrecarga del propio Yo y, como final, la más completa apatía, todos estos caracteres clínicos parecen corresponder,
a maravilla, a nuestra hipótesis de la cesación de la carga de objeto. Por lo que respecta a la relación con los dos sistemas
psíquicos, han comprobado todos los investigadores que muchos de aquellos elementos que en las neurosis de transferencia nos
vemos obligados a buscar en lo inconsciente, por medio del psicoanálisis, son conscientemente exteriorizados en la esquizofrenia.
Pero al principio, no fue posible establecer, entre la relación del Yo con el objeto y las relaciones de la conciencia, una
conexión inteligible.
Esta conexión
se nos reveló después, de un modo inesperado. Se observa en los esquizofrénicos, sobre todo durante los interesantísimos estadios
iniciales, una serie de modificaciones del lenguaje, muchas de las cuales merecen ser consideradas desde un determinado punto
de vista. La expresión verbal es objeto de un especial cuidado, resultando escogida y «redicha» Las frases experimentan una
particular desorganización de su estructura, que nos las hace ininteligibles, llevándonos a creer faltas de todo sentido las
manifestaciones del enfermo. En éstas, aparece con frecuencia, en primer término, una alusión a órganos somáticos o a sus
inervaciones. Observamos, además, que en estos síntomas de la esquizofrenia, semejantes a las formaciones sustitutivas histéricas
o de la neurosis obsesiva, muestra, sin embargo, la relación entre la sustitución y lo reprimido, peculiaridades que en las
dos neurosis mencionadas, nos desorientarían.
El doctor
V. Tausk (Viena), ha puesto a mi disposición algunas de sus observaciones de casos de esquizofrenia en su estadio inicial,
observaciones que presentan la ventaja de que el enfermo mismo proporcionaba aún la explicación de sus palabras. Exponiendo
dos de estos ejemplos, indicaremos cuál es nuestra opinión sobre este punto concreto, para cuyo esclarecimiento puede cualquier
observador acoplar sin dificultad alguna, material suficiente.
Uno de
los enfermos de Tausk, una muchacha que acudió a su consulta poco después de haber regañado con su novio, exclama:
«Los ojos
no están bien, están torcidos», explica luego, por sí misma, esta frase, añadiendo en lenguaje ordenado, una serie de reproches
contra el novio: «Nunca ha podido comprenderle. Cada vez se le muestra distinto. Es un hipócrita, que «la ha vuelto los ojos
del revés» haciéndole ver «torcidamente» todas las cosas».
Estas
manifestaciones añadidas por la enferma a su primera frase ininteligible, tienen todo el valor de un análisis, pues contienen
una equivalencia de la misma en lenguaje perfectamente comprensible, y proporcionan, además, el esclarecimiento de la génesis
y la significación de la formación verbal esquizofrénica. Coincidiendo con Tausk, haremos resaltar, en este ejemplo, el hecho
de que la relación del contenido con un órgano del soma (en este caso con el de la visión) llega a arrogarse la representación
de dicho contenido en su totalidad. La frase es esquizofrénica presenta así un carácter hipocondríaco, constituyéndose en
lenguaje de los órganos.
Otra expresión
de la misma enferma: «Está en la iglesia y siente, de pronto, un impulso a colocarse de otro modo, como si colocara a alguien,
como si la colocaran a ella.
A continuación
de esta frase, desarrolla la paciente su análisis, por medio de una serie de reproches contra el novio: «Es muy ordinario
y la ha hecho ordinaria a ella, que es de familia fina. La ha hecho igual a él, haciéndola creer que él le era superior, y
ahora ha llegado a ser ella como él, porque creía que llegaría a ser mejor si conseguía igualarse a él. Él se ha colocado
en un lugar que no le correspondía y ella es ahora como él (identificación), pues él la ha colocado en un lugar que no la
corresponde».
El
movimiento de «colocarse de otro modo», observa Tausk, es una representación de la palabra «fingir» (sich stellen-colocarse;
verstellen-fingir) y de la identificación con el novio. Hemos de hacer resaltar aquí, nuevamente, el predominio de aquel elemento
del proceso mental, cuyo contenido es una inervación somática (o más bien, su sensación). Además, una histérica hubiera torcido,
convulsivamente, los ojos, en el primer caso, y en el segundo, habría realizado el movimiento indicado, en lugar de sentir
el impulso a realizarlo o la sensación de llevarlo a cabo, y sin poseer, en ninguno de los dos casos, pensamiento consciente
alguno, enlazado con el movimiento ejecutado, ni ser capaz de exteriorizarlo después.
Estas
dos observaciones testimonian de aquello que hemos denominado lenguaje hipocondríaco o de los órganos, pero, además, atraen
nuestra atención sobre un hecho que puede ser comprobado a voluntad, por ejemplo, en los casos reunidos en la monografía de
Bleuler, y concretado en una fórmula. En la esquizofrenia, quedan sometidas las palabras al mismo proceso que forma las imágenes
oníricas partiendo de las ideas latentes del sueño, o sea al proceso psíquico primario. Las palabras quedan condensadas y
se transfieren sus cargas unas a otras, por medio del desplazamiento. Este proceso puede llegar hasta conferir a una palabra,
apropiada para ello, por sus múltiples relaciones, la representación de toda la serie de ideas. Los trabajos de Breuler, Jung
y sus discípulos, ofrecen material más que suficiente para comprobar esta afirmación.
Antes
de deducir una conclusión de estas impresiones examinaremos la extraña y sutil diferencia existente entre las formaciones
sustitutivas de la esquizofrenia y las de la histeria y la neurosis obsesiva. Un enfermo, al que actualmente tengo en tratamiento,
se hace la vida imposible, absorbido por la preocupación que le ocasiona el supuesto mal estado de la piel de su cara, pues
afirma tener en el rostro multitud de profundos agujeros, producidos por granitos o «espinillas». El análisis demuestra que
hace desarrollarse, en la piel de su rostro, un complejo de castración. Al principio no le preocupaban nada tales granitos
y se los quitaba apretándolos entre las uñas, operación en la que, según sus propias palabras, le proporcionaba gran contento
«ver cómo brotaba algo» de ellos. Pero después, empezó a creer que en el punto en que había tenido una de estas «espinillas»,
le quedaba un profundo agujero, y se reprochaba duramente haberse estropeado la piel, con su manía de «andarse siempre tocando».
Es evidente que el acto de reventarse los granitos de la cara, haciendo surgir al exterior su contenido, es, en este caso,
una sustitución del onanismo. El agujero resultante de este manejo, correspondía al órgano genital femenino, o sea al cumplimiento
de la amenaza de castración provocada por el onanismo (o la fantasía correspondiente). Esta formación sustitutiva presenta,
a pesar de su carácter hipocondríaco, grandes analogías con una conversión histérica y, sin embargo, experimentamos la sensación
de que en este caso debe desarrollarse algo distinto y que una histeria de conversión no podría presentar jamás tales productos
sustitutivos. Un histérico no convertirá nunca un agujero tan pequeño como el dejado por la extracción de una «espinilla»,
en símbolo de la vagina, a la que comparará, en cambio, con cualquier objeto que circunscriba una cavidad. Creemos, también,
que la multiplicidad de los agujeros le impediría igualmente tomarlos como símbolo del genital femenino. Lo mismo podríamos
decir de un joven paciente, cuya historia clínica relató el doctor Tausk hace ya años, ante la Sociedad Psicoanalítica de
Viena. Este paciente se conducía en general, como un neurótico obsesivo, necesitaba largas horas para asearse y vestirse,
etc. Pero presentaba el singularísimo rasgo de explicar espontáneamente, sin resistencia alguna, la significación de sus inhibiciones.
Así, al ponerse los calcetines, le perturbaba la idea de tener que estirar las mallas del tejido, produciendo en él pequeños
orificios, cada uno de los cuales constituía para él el símbolo del genital femenino. Tampoco este simbolismo es propio de
un neurótico obsesivo. Uno de estos neuróticos, que padecía de igual dificultad al ponerse los calcetines, halló, una vez
vencidas sus resistencias, la explicación de que el pie era un símbolo del pene y el acto de ponerse sobre él, el calcetín,
una representación del onanismo, viéndose obligado a ponerse y quitarse una y otra vez el calcetín, en parte para completar
la imagen de la masturbación y en parte para anularla.
Estos
extraños caracteres de la formación sustitutiva y del síntoma en la esquizofrenia, dependen del predominio de la relación
verbal sobre la objetiva. Entre el hecho de extraerse una «espinilla» de la piel, y una eyaculación, existe muy escasa analogía,
y menos aún entre los infinitos poros de la piel y la vagina. Pero en el primer caso «brota» en ambos actos, algo, y al segundo
puede aplicarse la cínica frase de que «un agujero es siempre un agujero». La semejanza de la expresión verbal y no la analogía
de las cosas expresadas, es lo que ha decidido la sustitución. Así, pues, cuando ambos elementos -la palabra y el objeto-
no coinciden, se nos muestra la formación sustitutiva esquizofrénica distinta de la que surge en las neurosis de transferencia.
Esta conclusión
nos obliga a modificar nuestra hipótesis de que la carga de objetos queda interrumpida en la esquizofrenia y a reconocer que
continúa siendo mantenida la carga de las representaciones verbales de los objetos. La representación consciente del objeto
queda así descompuesta en dos elementos: la representación verbal y la objetiva, consistente esta última en la carga, no ya
de huellas mnémicas objetivas directas, sino de huellas mnémicas más lejanas, derivadas de las primeras. Creemos descubrir
aquí, cuál es la diferencia existente entre una representación consciente y una representación inconsciente. No son, como
supusimos, distintas inscripciones del mismo contenido en diferentes lugares psíquicos, ni tampoco diversos estados funcionales
de la carga, en el mismo lugar. Lo que sucede es que la representación consciente integra la representación objetiva más la
correspondiente representación verbal, mientras que la inconsciente es tan sólo la representación objetiva. El sistema Inc.
contiene las cargas objetivas de los objetos, o sea las primeras y verdaderas cargas de objeto. El sistema Prec. nace a consecuencia
de la sobrecarga de la representación objetiva por su conexión con las representaciones verbales a ella correspondientes.
Habremos de suponer, que estas sobrecargas son las que traen consigo una más elevada organización psíquica y hacen posible
la sustitución del proceso primario por el proceso secundario, dominante en el sistema Prec. Podemos ahora expresar más precisamente
qué es lo que la represión niega a las representaciones rechazadas, en la neurosis de transferencia. Les niega la traducción
en palabras, las cuales permanecen enlazadas al objeto. La representación no concretada en palabras, o el acto psíquico no
traducido, permanecen entonces, reprimidos, en el sistema Inc.
He de
hacer resaltar, que este conocimiento, que hoy nos hace inteligible uno de los más singulares caracteres de la esquizofrenia,
lo poseíamos hace ya mucho tiempo. En las últimas páginas de nuestra «Interpretación de los sueños», publicada en 1900, exponíamos
ya, que los procesos mentales, esto es, los actos de carga más alejados de las percepciones, carecen, en sí, de cualidad y
de conciencia, y sólo por la conexión con los restos de las percepciones verbales, alcanzan su capacidad de devenir conscientes.
Las representaciones verbales, nacen, por su parte, de la percepción sensorial, en la misma forma que las representaciones
objetivas, de manera que podemos preguntarnos por qué las representaciones objetivas no pueden devenir conscientes por medio
de sus propios restos de percepción. Pero probablemente, el pensamiento se desarrolla en sistemas tan alejados de los restos
de percepción primitivos, que no han recibido ninguna de sus cualidades, y precisan, para devenir conscientes, de una intensificación,
por medio de nuevas cualidades. Asimismo, pueden ser provistas de cualidades, por su conexión con palabras, aquellas cargas
a las que la percepción no pudo prestar cualidad alguna, por corresponder, simplemente, a relaciones entre las representaciones
de objetos. Estas relaciones concretadas en palabras, constituyen un elemento principalísimo de nuestros procesos mentales.
Comprendemos que la conexión con representaciones verbales no coincide aún con el acceso a la conciencia, sino que se limita
a hacerlo posible, no caracterizando, por lo tanto, más que al sistema Prec. Pero observamos, que con estas especulaciones,
hemos abandonado nuestro verdadero tema, entrando de lleno en los problemas de lo preconciente y lo inconsciente, que será
más adecuado reservar para una investigación especial.
En la
esquizofrenia, que solamente rozamos aquí en cuanto nos parece indispensable para el conocimiento de lo inconsciente, surge
la duda de si el proceso represivo que en ella se desarrolla tiene realmente algún punto de contacto con la represión de las
neurosis de transferencia. La fórmula de que la represión es un proceso que se desarrolla entre los sistemas Inc. y Prec.
(o Cc.) y cuyo resultado es la distanciación de la conciencia, precisa ser modificada si ha de comprender también los casos
de demencia precoz y otras afecciones. Pero la tentativa de fuga del Yo, que se exterioriza en la sustracción de la carga
consciente, sigue siendo un elemento común. La observación más superficial nos enseña, por otro lado, que esta fuga del Yo
es fundamental en las neurosis narcisistas.
Si en
la esquizofrenia consiste esta fuga en la sustracción de la carga instintiva de aquellos elementos que representan a la idea
inconsciente del objeto, puede parecernos extraño que la parte de dicha representación correspondiente al sistema Prec. -las
representaciones verbales a ella correspondientes- haya de experimentar una carga más intensa. Sería más bien de esperar,
que la representación verbal hubiera de experimentar, por constituir la parte preconciente, el primer impulso de la represión,
resultando incapaz de carga una vez llegada la represión a las representaciones objetivas inconscientes. Esto parece difícilmente
comprensible, pero se explica en cuanto reflexionamos que la carga de la representación verbal no pertenece a la labor represiva
sino que constituye la primera de aquellas tentativas de restablecimiento o de curación que dominan tan singularmente el cuadro
clínico de la esquizofrenia. Estos esfuerzos aspiran a recobrar los objetos perdidos, y es muy probable que, con este propósito,
tomen el camino hacia el objeto pasando por la parte verbal del mismo. Pero al obrar así, tienen que contentarse con las palabras
en lugar de los objetos. Nuestra actividad anímica se mueve generalmente en dos direcciones opuestas, partiendo de los instintos,
a través del sistema Inc., hasta la labor mental consciente, o por un estímulo externo, a través de los sistemas Cc. y Prec.,
hasta las cargas Inc. del Yo y de los objetos. Este segundo camino tiene que permanecer transitable a pesar de la represión
y se halla abierto hasta un cierto punto a los esfuerzos de la neurosis por recobrar sus objetos. Cuando pensamos abstractamente,
corremos el peligro de desatender las relaciones de las palabras con las representaciones objetivas inconscientes, y no puede
negarse que nuestro filosofar alcanza entonces una indeseada analogía de expresión y de contenido con la labor mental de los
esquizofrénicos. Por otro lado, podemos decir que la labor mental de los esquizofrénicos se caracteriza por el hecho de manejar
lo concreto como abstracto.
Si con
las consideraciones que preceden hemos llegado a un exacto conocimiento del sistema Inc. y a determinar concretamente la diferencia
entre las representaciones conscientes y las inconscientes, nuestras sucesivas investigaciones sobre otros diversos puntos
aún no esclarecidos, habrán de conducirnos de nuevo a las conclusiones deducidas.
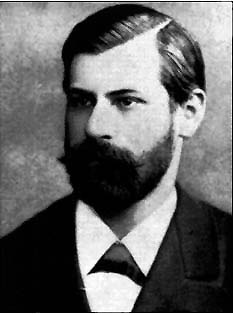
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
Sigmund Freud
ADICIÓN METAPSICOLÓGIGA A LA TEORÍA
DE LOS SUEÑOS
1915 (1917)
Hemos de comprobar repetidamente cuán ventajoso es, para nuestra investigación,
comparar entre sí determinados estados y fenómenos, que podemos considerar como
modelos normales de ciertas afecciones patológicas. A este género pertenecen ciertos
estados afectivos, como la aflicción y el enamoramiento, y otros de diferente naturaleza,
entre los cuales citaremos el estado de reposo (dormir) y el fenómeno onírico.
Al acostarse con el propósito de dormir, se despoja el hombre de todas aquellas
envolturas que encubren su cuerpo y de aquellos objetos que constituyen un complemento
de sus órganos somáticos o una sustitución de partes de su cuerpo, esto es, de los lentes,
la
peluca, la dentadura postiza, etc., y obra igualmente con su psiquismo, renunciando a
la
mayoría de sus adquisiciones psíquicas y reconstituyendo, de este modo, en ambos
sentidos, la situación que hubo de ser el punto de partida de su desarrollo vital. El
dormir
es, somáticamente, un retorno a la estancia en el seno materno, con todas sus características
de quietud, calor y ausencia de estímulo. Muchos hombres llegan incluso a tomar durante
su sueño, la posición fetal. El estado psíquico del durmiente se caracteriza por un
retraimiento casi absoluto del mundo circunambiente y la cesación de todo interés hacia
él.
Cuando investigamos los estados psiconeuróticos, nos vemos impulsados a
acentuar, en cada uno de ellos, las llamadas regresiones temporales, o sea el montante
del
retroceso que le es particular, hacia las más tempranas fases del desarrollo. Distinguimos
dos de estas regresiones: la desarrollo del Yo y la del desarrollo de la libido. Esta
última,
llega, en el estado de reposo, hasta la reconstitución del narcisismo primitivo, y la
primera,
hasta la fase de la satisfacción alucinatoria de deseos.
Todo lo que sabemos de los caracteres psíquicos del estado de reposo, lo hemos
averiguado en el estudio de los sueños. Éstos no nos muestran al hombre durmiendo, pero
no pueden por menos de delatarnos algunos de los caracteres del estado de reposo. La
observación nos ha descubierto algunas peculiaridades del fenómeno onírico, que al
principio nos parecían ininteligibles, pero que luego hemos llegado a comprender
perfectamente. Así, sabemos que el sueño es absolutamente egoísta y que la persona que
en
sus escenas desempeña el principal papel, es siempre la del durmiente. Esta circunstancia
se
deriva, naturalmente, del narcisismo del estado de reposo.
El narcisismo y el egoísmo son la misma cosa. La única diferencia está en que con
el término de «narcisismo», acentuamos que el egoísmo es también un fenómeno
libidinoso. O dicho de otro modo: el narcisismo puede ser considerado como el
complemento libidinoso del egoísmo. También se nos hace comprensible la capacidad
diagnóstica del sueño, que nos descubre, durante el reposo, los síntomas de una enfermedad
en sus comienzos, síntomas que pasaban inadvertidos durante la vigilia. El fenómeno
onírico amplifica, en efecto, hasta lo gigantesco, todas las sensaciones somáticas. Esta
amplificación es de naturaleza hiponcondríaca, presupone que toda la carga psíquica ha
sido retraída del mundo exterior y acumulada en el Yo, y permite descubrir en el sueño,
modificaciones somáticas, que durante la vigilia hubieran permanecido aún inadvertidas
por algún tiempo.
Un sueño constituye la señal de que ha surgido algo que tendía a perturbar el reposo,
y nos da a conocer la forma en que esta perturbación puede ser rechazada. El durmiente
sueña en lugar de despertar bajo los efectos de la perturbación, resultando así el sueño
un
guardián del reposo. En lugar del estímulo interior que aspiraba a atraer la atención
del
sujeto, ha surgido un suceso exterior -el fenómeno onírico- cuyas aspiraciones han quedado
satisfechas. Un sueño es, pues, una proyección al exterior, de un proceso interior.
Recordamos haber hallado ya en otro lugar, la proyección, entre los medios de defensa.
También el mecanismo de la fobia histérica culminaba en el hecho de que el individuo
podía protegerse, por medio de tentativas de fuga contra un peligro exterior, surgido
en
lugar de un estímulo instintivo interno. Pero hemos de aplazar el estudio detenido de
la
proyección hasta llegar al análisis de aquella afección narcisista en la que este mecanismo
desempeña un principalísimo papel.
Veamos cómo puede quedar perturbada la intención de dormir. La perturbación
puede proceder de una excitación interior o de un estímulo exterior. Atenderemos en primer
lugar, al caso menos transparente y más interesante, de la perturbación emanada del
interior. La experiencia nos muestra, que los estímulos del sueño son restos diurnos,
cargas
mentales que no se han prestado a la general sustracción de las cargas y han conservado,
a
pesar de ella, una cierta medida de interés libidinoso o de otro género cualquiera. Así,
pues,
hallamos aquí una primera excepción del narcisismo del estado de reposo, excepción que
da
lugar a la elaboración onírica. Los restos diurnos se nos dan a conocer en el análisis,
como
ideas oníricas latentes, y tenemos que considerarlos, por su naturaleza y su situación,
como
representaciones preconscientes, pertenecientes al sistema Prec.
El subsiguiente esclarecimiento de la formación de los sueños no deja de oponernos
determinadas dificultades. El narcisismo del estado de reposo significa la sustracción
de la
carga de todas las representaciones objetivas, y tanto de la parte inconsciente de las
mismas
como de su parte preconsciente. Así, pues, cuando comprobamos que determinados restos
diurnos han permanecido cargados, no podemos inclinarnos a admitir que han adquirido
durante la noche energía suficiente para atraer la atención de la consciencia. Más bien
supondremos que la carga que conservan es mucho más débil que la que poseían durante el
día. El análisis nos evita aquí más amplias especulaciones, demostrándonos, que estos
restos diurnos tienen que recibir un refuerzo, emanado de las fuentes instintivas
inconscientes, para poder surgir como formadores de sueños. Esta hipótesis no ofrece,
al
principio, dificultad ninguna, pues hemos de suponer, que la censura situada entre el
sistema Prec. y el Inc. se halla muy disminuída durante el reposo, quedando, por lo tanto,
muy facilitada la relación entre ambos sistemas.
Sin embargo, surge aquí una objeción que no podemos silenciar. Si el estado de
reposo narcisista ha tenido por consecuencia el retraimiento de todas las cargas de los
sistemas Inc. y Prec., faltará también la posibilidad de que los restos diurnos preconscientes
sean intensificados por los impulsos instintivos inconscientes, los cuales han cedido
también sus cargas al Yo. La teoría de la formación de los sueños muestra, aquí, una
evidente contradicción que sólo podremos salvar modificando nuestra hipótesis sobre el
narcisismo del estado de reposo.
Esta hipótesis restrictiva queda también irrebatiblemente demostrada en la
«demencia precoz», y su contenido no puede ser sino el de que la parte reprimida del
sistema Inc. no obedece a los deseos de dormir emanados del Yo, conserva su carga, total
o
fragmentariamente, y conquista, a consecuencia de la represión, una cierta independencia.
Correlativamente, habría de ser mantenido, durante la noche, un cierto montante del
esfuerzo de represión (de la contracarga), para eludir el peligro instintivo, aunque la
oclusión de todos los caminos que conducen al desarrollo de afecto y a la motilidad, tiene
que disminuir considerablemente el nivel de la contracarga necesaria. Así, pues,
describiríamos en la forma siguiente, la situación que conduce a la formación de sueños:
el
deseo de dormir intenta retraer todas las cargas emanadas del Yo y constituir un narcisismo
absoluto. Este propósito no puede ser conseguido sino a medias, pues lo reprimido del
sistema Inc. no obedece al deseo de dormir. Por lo tanto, tiene que ser mantenida también
una parte de la contracarga, y la censura entre el sistema Inc. y el Prec. ha de permanecer
vigilante aunque no tanto como durante el día. En la esfera de acción del Yo, quedan
despojados de sus cargas todos los sistemas.
Cuanto más fuertes son las cargas instintivas inconscientes más incompleto será el
reposo. Existe también un caso extremo, en el cual el Yo abandona su deseo de dormir,
por
sentirse incapaz de coartar los impulsos libertados durante el sueño, o dicho de otro
modo,
renuncia a dormir por miedo a sus sueños.
Más adelante, estimaremos en toda su amplia importancia, la hipótesis de la
desobediencia de los impulsos reprimidos. Por ahora, nos limitaremos a proseguir nuestro
examen de la formación de los sueños.
Como segunda excepción del narcisismo consignaremos la posibilidad antes citada,
de que también algunas de las ideas diurnas preconscientes opongan resistencia y conserven
una parte de su carga. Ambos casos pueden ser, en el fondo, idénticos. La resistencia
de los
restos diurnos puede depender de su conexión, existente ya en la vigilia, con impulsos
inconscientes. Pero también puede suceder algo menos sencillo, o sea que los restos diurnos
no despojados totalmente de su carga, se pongan en relación con lo reprimido, durante
el
estado de reposo, merced a la mayor facilidad de comunicación entre los sistemas Prec.
e
Inc. En ambos casos tiene efecto el mismo progreso decisivo de la formación onírica, esto
es, queda constituído el deseo onírico preconsciente, que da expresión, con el material
de
los restos diurnos preconscientes, al impulso inconsciente. Este deseo onírico debe ser
distinguido de los restos diurnos. No existía en la vigilia y puede mostrar ya el carácter
irracional que todo lo inconsciente manifiesta cuando lo traducimos a lo consciente. El
deseo onírico no debe tampoco ser confundido con los sentimientos optativos que pueden
existir entre las ideas preconscientes (latentes) del sueño. Pero cuando tales deseos
aparecen integrados en dicho material, se asocia a ellos, intensificándolos.
Examinemos ahora los destinos subsiguientes de este impulso optativo,
representante de una tendencia instintiva inconsciente, que se ha formado, como deseo
onírico (fantasía realizadora de deseos) en el sistema Prec. Este impulso podría hallar
su
satisfacción por distintos caminos. Podría seguir el que consideramos normal durante la
vigilia, o sea pasar desde el sistema Prec. a la consciencia, o crearse una descarga motora
directa, eludiendo el sistema Cc. Pero la observación nos muestra que sigue un tercer
camino, totalmente inesperado. En el primer caso, se convertiría en una idea delirante,
cuyo
contenido sería la realización del deseo, pero esto no sucede nunca durante el estado
de
reposo. (Aunque nos hallamos todavía muy poco familiarizados con las condiciones
metapsicológicas de los procesos anímicos, podemos quizá deducir, de este hecho, que la
descarga total de un sistema lo hace poco sensible a los estímulos). El segundo caso,
o sea
el de la descarga motora directa, debería quedar excluído por el mismo principio, pues
el
acceso a la motilidad se halla normalmente más allá de la censura de la consciencia, pero
puede presentarse, excepcionalmente, constituyendo el sonambulismo. Ignoramos en qué
condiciones surge esta posibilidad y a qué obedece su poca frecuencia. Pero lo que
realmente sucede en los sueños es algo tan singular como imprevisto. El proceso nacido
en
el sistema Prec. e intensificado por el sistema Inc., toma un camino regresivo a través
del
sistema Inc., en dirección a la percepción que tiende a la consciencia. Esta regresión
es la
tercera fase de la formación onírica y la calificamos de tópica, para diferenciarla de
la
temporal, antes mencionada. Ambas regresiones no coinciden necesariamente siempre, pero
sí en el caso presente. La regresión de la excitación desde el sistema Prec. hasta la
percepción, a través del sistema Inc., es al mismo tiempo, un retorno a la fase de la
realización alucinatoria de deseos.
Por la interpretación de los sueños, conocemos de qué modo se desarrolla la
regresión de los restos diurnos preconscientes en la elaboración onírica. Las ideas quedan
transformadas en imágenes, predominantemente visuales, o sea reducidas las
representaciones verbales a las objetivas correspondientes, como si todo el proceso se
hallase dominado por la tendencia a la representabilidad. Una vez realizada la regresión,
queda en el sistema Inc., una serie de cargas de recuerdos objetivos, sobre las cuales
actúa
el proceso psíquico primario hasta formar, por medio de su condensación y desplazamiento,
el contenido manifiesto del sueño. Las representaciones verbales existentes entre los
restos
diurnos no son tratadas como representaciones verbales y sometidas a los efectos de la
condensación y el desplazamiento, más que cuando constituyen residuos actuales y
recientes de percepciones y no una exteriorización de pensamientos. De aquí, la afirmación
desarrollada en nuestra «Interpretación de los sueños» y demostrada luego hasta la
evidencia, de que las palabras y frases integradas en el contenido del sueño no son de
nueva
formación sino que constituyen una imitación de las palabras pronunciadas el día
inmediatamente anterior, o, correspondientes a impresiones recibidas, durante el mismo,
en
la lectura, conversación, etcétera. Es harto singular la poca firmeza con que la elaboración
onírica retiene las representaciones verbales, hallándose siempre dispuesta a cambiar
unas
palabras por otras, hasta encontrar aquella expresión que ofrece mayores facilidades para
la
representación plástica.
Se nos revela aquí, la diferencia decisiva entre la elaboración onírica y la
esquizofrenia. En ésta, son elaboradas, por el proceso primario, las palabras mismas en
las
que aparece expresada la idea preconsciente, mientras que la elaboración onírica no recae
sobre las palabras sino sobre las representaciones objetivas a que las mismas son
previamente reducidas. El sueño conoce una regresión tópica. En cambio, la esquizofrenia,
no. En el sueño, no se opone obstáculo ninguno a la relación entre las cargas (Prec.)
de las
palabras y las cargas (Inc.) de los objetos, relación absolutamente coartada en la
esquizofrenia. La interpretación onírica disminuye, sin embargo, el alcance de esta
diferencia. Al revelarnos, en su labor interpretadora, el curso de la elaboración de los
sueños, explorando los caminos que conducen desde las ideas latentes a los elementos del
sueño, descubriendo el aprovechamiento de los equívocos verbales e indicando los puentes
de palabras, tendidos entre diversos sectores del material, hace la interpretación onírica
una
impresión tan pronto chistosa como esquizofrénica, y nos impulsa a olvidar que todas las
operaciones verbales no son, para el sueño, sino una preparación de la regresión a los
objetos.
El final del proceso onírico consiste en que el contenido ideológico, regresivamente
transformado y convertido en una fantasía optativa, se hace consciente bajo la forma de
una
percepción sensorial, transformación durante la cual recibe la elaboración secundaria
a la
que es sometida toda percepción. Decimos entonces, que el deseo onírico es alucinado,
y su
cumplimiento encuentra, como tal alucinación, completo crédito. Esta parte final de la
formación de los sueños presenta ciertos puntos oscuros, para cuyo esclarecimiento vamos
a comparar el sueño con los estados patológicos afines.
La formación de la fantasía optativa y su regresión a la alucinación constituyen los
elementos más importantes de la elaboración onírica, pero no le son exclusivamente
peculiares. Por el contrario, los hallamos igualmente en dos estados patológicos: en la
demencia aguda alucinatoria (la «amencia» de Meynert) y en la fase alucinaría de la
esquizofrenia. El delirio alucinatorio de la amencia es una fantasía optativa claramente
visible, y a veces, tan completamente ordenada como un bello sueño diurno. Pudiera
hablarse en general de una psicosis optativa alucinatoria y reconocerla tanto en el sueño
como en la amencia. Existen también sueños, que no consisten sino en fantasías optativas
de amplio contenido y nada deformadas. La fase alucinatoria de la esquizofrenia no ha
sido
tan detenidamente estudiada. Parece ser, generalmente, de naturaleza compuesta, pero
podría corresponder a una nueva tentativa de restitución, que tendería a devolver a las
representaciones objetivas la carga libidinosa. Los demás estados alucinatorios que
observamos en diversas afecciones patológicas, no pueden ser integrados en este paralelo,
por carecer nosotros de experiencia propia sobre ellos y sernos imposible utilizar la
de
otros.
La psicosis optativa alucinatoria —en el sueño o en otro estado cualquiera—
realiza
dos funciones nada coincidentes. No sólo lleva a la consciencia deseos ocultos o
reprimidos, sino que los representa como satisfechos y encuentra completo crédito. No
puede afirmarse que los deseos inconscientes hayan de ser tenidos por realidades una vez
que han logrado hacerse conscientes, pues nuestro juicio es muy capaz de distinguir las
realidades, incluso de deseos y representaciones tan intensos como éstos. En cambio parece
justificado admitir que la creencia en la realidad se halla ligada a la percepción sensorial.
Cuando una idea ha encontrado el camino regresivo que conduce hasta las huellas
mnémicas inconscientes de los objetos y desde ellas, hasta la percepción, reconocemos
su
percepción como real. Así, pues, la alucinación tendría como premisa obligada, la
regresión. El mecanismo de esta última se nos revela fácilmente en el fenómeno onírico.
La
regresión de las ideas preconscientes del sueño hasta las imágenes mnémicas de las cosas,
se nos revela, en efecto, como una consecuencia de la atracción que estas representaciones
instintivas inconscientes -por ejemplo, los recuerdos reprimidos de sucesos vividos- ejercen
sobre las ideas concretadas en palabras. Pero observamos en seguida, que seguimos aquí
una falsa pista. Si el misterio de la alucinación no fuera otro que el de la regresión,
toda
regresión suficientemente intensa, habría de producir una alucinación con creencia en
su
realidad, y conocemos casos en los que una reflexión regresiva lleva a la consciencia
imágenes mnémicas visuales muy precisas, que, sin embargo, no consideramos ni un solo
instante como percepciones reales. Podríamos también representarnos, que la elaboración
onírica avanza hasta tales imágenes mnémicas, haciendo conscientes las que eran
inconscientes y presentándonos una fantasía optativa, que sentimos placenteramente, pero
en la que no reconocemos la satisfacción real del deseo. La alucinación tiene, pues, que
ser
algo más que la animación regresiva de las imágenes mnémicas Inc. en sí.
Es de una gran importancia práctica distinguir las percepciones, de las
representaciones intensamente recordadas. Toda nuestra relación con el mundo exterior,
o
sea con la realidad, depende de esta capacidad. Hemos admitido la ficción de que no
siempre la poseíamos, y de que, al principio de nuestra vida anímica, provocábamos la
alucinación del objeto satisfactorio cuando sentíamos su necesidad. Pero la imposibilidad
de conseguir por este medio la satisfacción, hubo de movernos muy pronto a crear un
dispositivo, con cuyo auxilio conseguimos diferenciar una tal percepción optativa de una
satisfacción real. O dicho de otro modo: abandonamos la satisfacción alucinatoria de deseos
y establecimos una especie de examen de la realidad.
Nos preguntaremos ahora en qué consiste este examen de la realidad y cómo la
psicosis optativa alucinatoria del sueño y de la «amencia» consiguen suprimirlo y
reconstituir la antigua forma de la satisfacción.
La respuesta a esta interrogación se nos revela en cuanto emprendemos la labor de
determinar más minuciosamente el tercero de nuestros sistemas psíquicos, el sistema Cc.,
que hasta ahora no hemos diferenciado con gran precisión del sistema Prec. Ya en la
interpretación de los sueños, hemos tenido que considerar la percepción consciente como
la
función de un sistema especial, al que atribuimos determinadas cualidades y al que
añadiremos ahora, justificadamente, otros distintos caracteres. Este sistema, al que dimos
el
nombre de sistema P., lo haremos coincidir ahora con el sistema Cc., de cuya labor depende
la percatación. Pero ni aun así coincide por completo el hecho de la consciencia con la
pertenencia a un sistema, pues ya hemos visto, que nos es imposible reconocer un lugar
psíquico en el sistema Cc. o en el P.
Aplazando la resolución de esta dificultad hasta entrar de lleno en la investigación
del sistema Cc., nos limitaremos a anticipar la hipótesis de que la alucinación consiste
en
una carga del sistema Cc. (P.), carga que no es efectuada, como normalmente, desde el
exterior, sino desde el interior, y que tiene por condición el avance de la regresión
hasta
este sistema, pasando así por alto el examen de la realidad.
En páginas anteriores y al tratar de los instintos y sus destinos, admitimos que el
organismo, inerme en sus comienzos, pudo crearse, por medio de sus percepciones, una
primera orientación en el mundo, distinguiendo un «exterior» y un «interior», por la diversa
relación de estos elementos con su acción muscular. Aquellas percepciones que le era
posible suprimir por medio de un acto muscular, eran reconocidas como exteriores y reales.
En cambio, cuando tales actos se demostraban ineficaces, es que se trataba de una
percepción interior, a la que se negaba la realidad. La posesión de este medio de
caracterizar la realidad es valiosísima para el individuo, que encuentra en él un arma
de
defensa contra ella y quisiera disponer de un poder análogo contra las exigencias
perentorias de sus instintos. Por esta razón, se esfuerza tanto en proyectar al exterior
aquello que en su interior le es motivo de displacer.
Esta función de la orientación en el mundo por medio de la distinción de un
«exterior» y un «interior», hemos de adscribirla, exclusivamente, al sistema Cc. (P.).
Este
sistema tiene que disponer de una inervación motora, por medio de la cual comprueba si
la
percepción puede o no ser suprimida. El examen de la realidad no necesita ser cosa distinta
de este dispositivo. Por ahora, nada más podemos decir, pues la naturaleza y la función
del
sistema Cc. nos son insuficientemente conocidas. El examen de la realidad forma parte,
como las censuras que ya conocemos, de las grandes instituciones del Yo. Dejándolo así
establecido, esperaremos que el análisis de las afecciones narcisistas nos ayude a descubrir
otras de estas instituciones.
En cambio, la patología nos revela ya de qué modo puede ser interrumpido o
anulado el examen de la realidad, circunstancia que se nos muestra en la amencia o psicosis
optativa, más claramente que en el sueño. La amencia es la reacción a una pérdida afirmada
por la realidad, pero que ha de serle negada al Yo, que no podría soportarla. En este
caso, el
Yo interrumpe su relación con la realidad y sustrae, al sistema de las percepciones Cc.,
su
carga, o mejor dicho, una carga cuya especial naturaleza habrá de ser aún objeto de
investigación. Con este apartamiento de la realidad, queda interrumpido su examen y las
fantasías optativas no reprimidas y completamente conscientes pueden penetrar en el
sistema y son reconocidas como una realidad más satisfactoria.
La amencia nos ofrece el interesante espectáculo de una disociación entre el Yo y
uno de sus órganos, precisamente aquel que con más fidelidad le servía y se hallaba más
íntimamente ligado a él.
Aquello que en la amencia lleva a cabo la represión, es realizado en el sueño, por la
renuncia voluntaria. El estado de reposo no quiere saber nada del mundo exterior y retrae
las cargas de los sistemas Cc., Prec., e Inc. en tanto en cuanto los elementos en ellos
integrados obedecen al deseo de dormir. Con la falta de carga del sistema Cc., cesa la
posibilidad de un examen de la realidad, y las excitaciones independientes del estado
de
reposo, que toman el camino de la regresión, lo encontrarán libre hasta el sistema Cc.,
en el
cual pasarán por realidades indiscutibles.
La psicosis alucinatoria de la demencia precoz, no puede, pues, pertenecer a los
síntomas iniciales de la misma, y sólo surgirá cuando el Yo del enfermo llega a una tal
descomposición, que el examen de la realidad no evita ya el proceso alucinatorio.
Por lo que respecta a la psicología de los procesos oníricos, concluímos que todos
los caracteres esenciales del sueño son determinados por la condición del estado de reposo.
Aristóteles tuvo razón al decir que el fenómeno onírico constituía la actividad anímica
del
durmiente. Ampliando esta afirmación, diremos nosotros que el fenómeno onírico es un
residuo de la actividad anímica del durmiente, permitido por el hecho de no haberse
logrado totalmente el establecimiento del estado narcisista de reposo. Esto no parece
muy
distinto de lo que los psicólogos y filósofos vienen, desde siempre, afirmando, pero se
funda en opiniones muy diferentes sobre la estructura y la función del aparato anímico,
opiniones que presentan, sobre las anteriores, la ventaja de conducirnos a la inteligencia
del
fenómeno onírico en todas sus particularidades.
Consideraremos, por último, la significación que una tópica del proceso de la
represión puede tener para nuestro conocimiento del mecanismo de las perturbaciones
anímicas. En el sueño, la sustracción de la carga psíquica (libido, interés) alcanza por
igual
a todos los sistemas; en las neurosis de transferencia, es retraída la carga Prec.; en
la
esquizofrenia, la del sistema Inc.; y en la amencia, la del sistema Cc.
LA INTERPRETACION DE LOS SUEÑOS
CAPÍT ULO II
EL MÉTODO DE LA INTE RPRETACIÓN ONÍRICA
(CASO: LA INYECCION DE IRMA)
EJEMPLO DEL ANÁL ISIS DE UN SUEÑO
EL título dado a la presente obra revela ya a qué concepción de la vida onírica intenta incorporarse.
Me he propuesto demostrar que los sueños son susceptibles de interpretación, y mi estudio tenderá,
con exclusión de todo otro propósito, hacia este fin, aunque claro está que en el curso de mi labor podrán
surgir accesoriamente interesantes aportaciones al esclarecimiento de los problemas oníricos señalados
en el capítulo anterior. La hipótesis de que los sueños son interpretables me sitúa ya enfrente de la teoría
onírica dominante e incluso de todas las desarrolladas hasta el día, excepción hecha de la de Scherner,
pues «interpretar un sueño» quiere decir indicar su «sentido», o sea, sustituirlo por algo que pueda incluirse
en la concatenación de nuestros actos psíquicos como un factor de importancia y valor equivalentes
a los demás que la integran. Pero, como ya hemos visto, las teorías científicas no dejan lugar alguno
al planteamiento de este problema de la interpretación de los sueños, no viendo en ellos un acto anímico,
sino un proceso puramente somático, cuyo desarrollo se exterioriza en el aparato psíquico por medio de
determinados signos. En cambio, la opinión profana se ha manifestado siempre en un sentido opuesto.
Haciendo uso de su perfecto derecho a la inconsecuencia, no puede resolverse a negar a los sueños
toda significación, aunque reconoce que son incomprensibles y absurdos, y, guiada por un oscuro presentimiento,
se inclina a aceptar que poseen un sentido, si bien oculto, a título de sustitutivos de un diferente
proceso mental. De este modo todo quedaría reducido a desentrañar acertadamente la sustitución y
penetra r así hasta el significado oculto.
En consecuencia, la opinión profana se ha preocupado siempre de «interpretar» los sueños, intentándolo
por dos procedimientos esencialmente distintos. El primero toma el contenido de cada sueño en
su totalidad y procura sustituirlo por otro contenido, comprensible y análogo en ciertos aspectos. Es ésta
la interpretación simbólica de los sueños, que, naturalmente, fracasa en todos aquellos que a más de
incomprensibles se muestran embrollados y confusos. La historia bíblica nos da un ejemplo de este procedimiento
en la interpretación dada por José al sueño del Faraón. Las siete vacas gordas, sucedidas por
otras siete flacas, que devoraban a las primeras, constituye una sustitución simbólica de la predicción de
siete años de hambre, que habrían de consumir la abundancia que otros siete de prósperas cosechas
produjeran en Egipto. La mayoría de los sueños artificiales creados por los poetas se hallan destinados a
una tal interpretación, pues reproducen el pensamiento concebido por el autor bajo un disfraz, correspondiente
a los caracteres que de los sueños nos son conocidos por experiencia personal. Un resto de la
antigua creencia en la significación profética de los sueños perdura aún en la opinión popular de que se
refieren principalmente al porvenir, anticipando su contenido, y de este modo el sentido descubierto por
medio de la interpretación simbólica es generalmente transferido a un futuro más o menos lejano.
Naturalmente, no es posible indicar norma alguna para llevar a cabo una tal interpretación simbólica.
Esta depende tan solo del ingenio y de la inmediata intuición del interpretador; razón por la cual pudo
elevarse la interpretación por medio de símbolos a la categoría de arte, para el que se precisaba una
especial aptitud. En cambio, el segundo de los métodos populares, a que antes aludimos, se mantiene
muy lejos de semejantes aspiraciones. Pudiéramos calificarlo de método descifrador, pues considera el
sueño como una especie de escritura secreta, en la que cada signo puede ser sustituido, mediante una
clave prefijada, por otro de significación conocida. Si, por ejemplo, hemos soñado con una «carta» y luego
con un «entierro», y consultamos una de las popularísimas «claves de los sueños», hallaremos que
debemos sustituir «carta» por «disgusto» y «entierro» por «esponsales». A nuestro arbitrio queda después
construir con las réplicas halladas un todo coherente, que habremos también de transferir al futuro.
En el libro de Artemidoro de Dalcis, sobre la interpretación de los sueños, hallamos una curiosa variante
de este «método descifrador» que corrige en cierto modo su carácter de mera traducción mecánica. Consiste
tal variante en atender no sólo el contenido del sueño, sino a la personalidad y circunstancias del
sujeto; de manera que el mismo elemento onírico tendrá para el rico, el casado o el orador diferente significación
que para el pobre, el soltero, o por ejemplo, el comerciante. Lo esencial de este procedimiento es
que la labor de interpretación no recae sobre la totalidad del sueño, sino separadamente sobre cada uno
de los componentes de su contenido, como si el sueño fuese un conglomerado, en el que cada fragmento
exigiera una especial determinación. Los sueños incoherentes y confusos son con seguridad los que han
incitad o a la creación del método descifrador.
De la imposibilidad de utilizar cualquiera de los dos métodos populares reseñados en un estudio
científico de la interpretación de los sueños, no cabe dudar un solo instante. El método simbólico es de
aplicación limitada y nada susceptible de una exposición general. En el «descifrador» dependería todo de
que pudiésemos dar crédito a la «clave» o «libro de los sueños», cosa para la que carecemos de toda
garantía. Así, pues, parece que deberemos inclinarnos a dar la razón a los filósofos y psiquiatras y a
Librodot La interpretación de los sueños Sigmund Freud
prescindir con ellos del problema de la interpretación onírica, considerándolo como puramente imaginario
y fictici o.
Mas por mi parte he llegado a un mejor conocimiento. Me he visto obligado a reconocer que se trata
nuevamente de uno de aquellos casos nada raros en los que una antiquísima creencia popular, hondamente
arraigada, parece hallarse más próxima a la verdad objetiva que los juicios de la ciencia moderna.
Debo, pues, afirmar que los sueños poseen realmente un significado, y que existe un procedimiento
científico de interpretación onírica, a cuyo descubrimiento me ha conducido el proceso que sigue:
Desde hace muchos años me vengo ocupando, guiado por intenciones terapéuticas, de la solución
de ciertos productos psicopatológicos, tales como las fobias histéricas, las representaciones obsesivas,
etc. A esta labor hubo de incitarme la importante comunicación de J. Breuer de que la solución de estos
productos, sentidos como síntomas patológicos, equivale a su supresión. En el momento en que conseguimos
referir una de las tales representaciones patológicas a los elementos que provocaron su emergencia
en la vida anímica del enfermo logramos hacerla desaparecer, quedando el sujeto libre de ella.
Dada la impotencia de nuestros restantes esfuerzos terapéuticos, y ante el enigma de estos estados, me
pareció atractivo continuar el camino iniciado por Breuer hasta llegar a un completo esclarecimiento, no
obstante, las grandes dificultades que a ello se oponían. En otro lugar expondré detalladamente cómo la
técnica del procedimiento fue perfeccionándose hasta su forma actual, y cuáles han sido los resultados
de mi labor. La interpretación de los sueños surgió en el curso de estos trabajos psicoanalíticos. Mis pacientes,
a los que comprometía a referirme todo lo que con respecto a un tema dado se les ocurriera, me
relataban también sus sueños, y hube de comprobar que un sueño puede hallarse incluido en la concatenación
psíquica, que puede perseguirse retrocediendo en la memoria del sujeto a partir de la idea patológica.
De aquí a considerar los sueños como síntomas patológicos y aplicarles el método de interpretación
para el los establecido no había más que un paso.
La realización de esta labor exige cierta preparación psíquica del enfermo. Dos cosas perseguimos
en él: una intensificación de su atención sobre sus percepciones psíquicas y una exclusión de la crítica,
con la que acostumbra seleccionar las ideas que en él emergen. Para facilitarle concentrar toda su atención
en la labor de autoobservación es conveniente hacerle cerrar los ojos y adoptar una postura descansada.
El renunciamiento a la crítica de los productos mentales percibidos habremos de imponérselo expresamente.
Le diremos, por tanto, que el éxito del psicoanálisis depende de que respete y comunique
todo lo que atraviese su pensamiento y no se deje llevar a retener unas ocurrencias por creerlas insignificantes
o faltas de conexión con el tema dado, y otras, por parecerle absurdas o desatinadas. Habrá de
mantenerse en una perfecta imparcialidad con respecto a sus ocurrencias, pues la crítica que sobre las
mismas se halla habituado a ejercer es precisamente lo que le ha impedido hasta el momento hallar la
buscad a solución del sueño, de la idea obsesiva, etc.
En mis trabajos psicoanalíticos he observado que la disposición de ánimo del hombre que reflexiona
es totalmente distinta de la del que observa sus procesos psíquicos. En la reflexión entra más intensamente
en juego una acción psíquica que en la más atenta autoobservación; diferencia que se revela en
la tensión expresa la fisonomía del hombre que reflexiona, contrastando con la serenidad mímica del
autoobservador. En muchos casos tiene que existir una concentración de la atención; pero el sujeto sumido
en la reflexión ejercita, además, una crítica, a consecuencia de la cual rechaza una parte de las
ocurrencias emergentes después de percibirlas, interrumpe otras en el acto, negándose a seguir los caminos
que abren a su pensamiento, y reprime otras antes que hayan llegado a la percepción, no dejándolas
devenir conscientes. En cambio, el autoobservador no tiene que realizar más esfuerzo que el de reprimir
la crítica, y si lo consigue acudirá a su consciencia una infinidad de ocurrencias, que de otro modo
hubieran permanecido inaprehensibles. Con ayuda de estos nuevos materiales, conseguidos por su autopercepción,
se nos hace posible llevar a cabo la interpretación de las ideas patológicas y de los productos
oníricos. Como vemos, se trata de provocar un estado que tiene de común con el de adormecimiento
anterior al reposo -y seguramente también con el hipnótico- una cierta analogía en la distribución de la
energía psíquica (de la atención móvil). En el estado de adormecimiento surgen las «representaciones
involuntarias» por el relajamiento de una cierta acción voluntaria -y seguramente también crítica- que
dejamos actuar sobre el curso de nuestras representaciones; relajamiento que solemos atribuir a la «fatiga
». Estas representaciones involuntarias emergentes se transforman en imágenes visuales y acústicas.
(Cf. las observaciones de Schleiermacher y otros autores, incluidas en el capítulo anterior.). En el estado
que provocamos para llevar a cabo el análisis de los sueños y de las ideas patológicas renuncia el sujeto,
intencionada y voluntariamente, a aquella actividad crítica y emplea la energía psíquica ahorrada o parte
de ella en la atenta persecución de los pensamientos emergentes, los cuales conservan ahora su carácter
de representaciones. De este modo se convierte a las representaciones «involuntarias» en «voluntarias
».
Librodot La interpretación de los sueños Sigmund Freud
Para muchas personas no parece ser fácil adoptar esta disposición a las ocurrencias, «libremente
emergentes» en apariencia, y renunciar a la crítica que sobre ellas ejercen en todo otro caso. Los «pensamientos
involuntarios» acostumbran desencadenar una violentísima resistencia, que trata de impedirles
emerger. Si hemos de dar crédito a F. Schiller, nuestro gran filósofo poeta, es también una tal disposición
condición de la producción poética. En una de sus cartas a Körner, cuidadosamente estudiadas por Otto
Rank, escribe Schiller, contestando a las quejas de su amigo sobre su falta de productividad: «El motivo
de tus quejas reside, a mi juicio, en la coerción que tu razón ejerce sobre tus facultades imaginativas.
Expresaré mi pensamiento por medio de una comparación plástica. No parece ser provechoso para la
obra creadora del alma el que la razón examine demasiado penetrantemente, y en el mismo momento en
que llegan ante la puerta las ideas que van acudiendo. Aisladamente considerada, puede una idea ser
harto insignificante o aventurada, pero es posible que otra posterior le haga adquirir importancia, o que
uniéndose a otras, tan insulsas como ella, forme un conjunto nada despreciable. = La razón no podrá
juzgar nada de esto si no retiene las ideas hasta poder contemplarlas unidas a las posteriormente surgidas.
En los cerebros creadores sospecho que la razón ha retirado su vigilancia de las puertas de entrada;
deja que las ideas se precipiten pêle-mêle al interior, y entonces es cuando advierte y examina el considerable
montón que han formado. = Vosotros, los señores críticos, o como queráis llamaros, os avergonzáis
o asustáis del desvarío propio de todo creador original, cuya mayor o menor duración distingue al
artista pensador del soñador. De aquí la esterilidad de que os quejáis. Rechazáis demasiado pronto las
ideas y las seleccionáis con excesiva severidad.» (Carta del 1 de diciembre de 1788.)
Sin embargo, una adopción del estado de autoobservación exenta de crítica o, como describe
Schiller la «supresión de la vigilancia a las puertas de la consciencia», no es nada difícil. La mayoría de
los pacientes la consiguen a la primera indicación, y yo mismo la logro perfectamente cuando en el análisis
de fenómenos propios voy redactando por escrito mis ocurrencias. El montante de energía, en el que
de este modo se disminuye la actividad psíquica, y con el que se puede elevar la intensidad de la autoobservac
ión, oscila considerablemente según el tema sobre el que la atención debe recaer.
Los primeros ensayos de aplicación de este procedimiento nos enseñan que el objeto sobre el que
hemos de concentrar nuestra atención no es el sueño en su totalidad, sino separadamente cada uno de
los elementos de su contenido. Si a un paciente aún inexperimentado le preguntamos qué es le ocurre
con respecto a un sueño, no sabrá aprehender nada en su campo de visión espiritual. Tendremos, pues,
que presentarle el sueño fragmentariamente, y entonces producirá, con relación a cada elemento, una
serie de ocurrencias que podremos calificar de «segundas intenciones» de aquella parte del sueño. En
esta primera condición, importantísima, se aparta ya, como vemos, nuestro procedimiento de interpretación
onírica del método popular histórica y fabulosamente famoso, de la interpretación por medio del simbolismo,
y se acerca, en cambio, al otro de los métodos populares, o sea, al de la «clave». Como este
último constituye una interpretación en détail y no en masse, y ve en los sueños, desde un principio, algo
comple jo, un conglomerado de productos psíquicos.
En el curso de mis psicoanálisis de individuos neuróticos he llegado a interpretar muchos millares
de sueños: pero es éste un material que no quisiera utilizar aquí para la introducción a la técnica y a la
teoría de la interpretación onírica. Aparte de la probable objeción de que se trataba de sueños de neurópatas,
que no autorizaban deducción alguna sobre los del hombre normal, existe otra razón que me
aconseja prescindir de dicho material. El tema sobre el que tales sueños recae es siempre, naturalmente,
la enfermedad del sujeto, y de este modo habríamos de anteponer a cada análisis una extensa información
preliminar y un esclarecimiento de la esencia y condiciones etiológicas de las psiconeurosis, cuestiones
tan nuevas y singulares que desviarían nuestra atención de los problemas oníricos. Mi propósito
es, por el contrario, crear, con la solución de los sueños, una labor preliminar para la de los más intrincados
problemas de la psicología de la neurosis. Mas si renuncio a los sueños de los neuróticos, que constituyen
la parte principal del material por mí reunido, no podré ya aplicar a la parte restante un severo
criterio de selección. Sólo me quedan aquellos sueños que me han sido ocasionalmente relatados por
personas de mi amistad, y los que a título de paradigmas aparecen incluidos en la literatura de la vida
onírica. Pero ninguno de tales sueños ha sido sometido al análisis, sin lo cual no me es posible hallar su
sentido .
Mi procedimiento no es tan cómodo como el del popular método «descifrador», que traduce todo
contenido onírico dado conforme a una clave fija. Por lo contrario, sé que un mismo sueño puede presentar
diferentes sentidos, según quien lo sueñe o el estado individual al que se relacione. De este modo se
me imponen mis propios sueños como el material de que mejor puedo hacer uso en esta exposición,
pues reúne las condiciones de ser suficientemente amplio, proceder de una persona aproximadamente
normal y referirse a las más diversas circunstancias de la vida diurna. Seguramente se me objetará que
Librodot La interpretación de los sueños Sigmund Freud
tales «autoanálisis» carecen de una firme garantía y que en ellos queda abierto el campo a la arbitrariedad.
A mi juicio, carece esta objeción de fundamento pues se desarrolla la autoobservación en circunstancias
más favorables que las que presiden a la observación de una persona ajena; pero aunque así no
fuese, siempre sería lícito tratar de averiguar hasta qué punto podemos avanzar en la interpretación de
los sueños por medio del autoanálisis. Muy otras son las dificultades que se oponen a tal empresa.
Habréis, en efecto, de dominar enérgicas resistencias interiores: la comprensible aversión a comunicar
intimidades de mi vida anímica y el temor a que los extraños las interpreten equivocadamente. Pero es
preciso sobreponerse a todo esto. Tout psychologiste -escribe Delboeuf- est obligé de faire l'aveu même
de ses faiblesses s'il croit para là jeter le jour sur quelque problème obscur. Asimismo debo esperar que
el lector habrá de sustituir la curiosidad inicial que le inspiren las indiscreciones que me veo obligado a
cometer por un interés exclusivamente orientado hacia la comprensión de los problemas psicológicos,
que de este modo quedarán esclarecidos.
Escogeré, pues, uno de mis sueños y explicaré en él, prácticamente, mi procedimiento de interpretación.
Cada uno de estos sueños precisa de una información preliminar. Habré de rogar al lector haga
suyos, durante algún tiempo, mis intereses y penetre atentamente conmigo en los más pequeños detalles
de mi vida, pues el descubrimiento del oculto sentido de los sueños exige imperiosamente una tal transferencia.
INFORMACIÓN PRELIMINAR. -A principios del verano de 1895 sometí al tratamiento psicoanalítico
a una señora joven, a la que tanto yo como todos los míos profesábamos una cariñosa amistad. La
mezcla de esta relación amistosa con la profesional constituye siempre para el médico -y mucho más
para el psicoterapeuta- un inagotable venero de inquietudes. Su interés personal aumenta y, en cambio,
disminuye su autoridad. Un fracaso puede enfriar la antigua amistad que le une a los familiares del enfermo.
En este caso terminó la cura con un éxito parcial: la paciente quedó libre de su angustia histérica,
pero no de todos sus síntomas somáticos. No me hallaba yo por aquel entonces completamente seguro
del criterio que debía seguirse para dar un fin definitivo al tratamiento de una histeria, y propuse a la paciente
una solución que le pareció inaceptable. Llegaba la época del veraneo, hubimos de interrumpir el
tratamiento en tal desacuerdo. Así las cosas, recibí la visita de un joven colega y buen amigo mío que
había visto a Irma -mi paciente- y a su familia en su residencia veraniega. Al preguntarle yo cómo había
encontrado a la enferma, me respondió: «Está mejor, pero no del todo.» Sé que estas palabras de mi
amigo Otto, o quizá el tono en que fueron pronunciadas, me irritaron. Creí ver en ellas el reproche de
haber prometido demasiado a la paciente, y atribuí -con razón o sin ella- la supuesta actitud de Otto en
contra mía a la influencia de los familiares de la enferma, de los que sospechaba no ver con buenos ojos
el tratamiento. De todos modos, la penosa sensación que las palabras de Otto despertaron en mí no se
me hizo muy clara ni precisa, y me abstuve de exteriorizarla. Aquella misma tarde redacté por escrito el
historial clínico de Irma con el propósito de enviarlo -como para justificarme- al doctor M., entonces la
personalidad que solía dar el tono en nuestro círculo. En la noche inmediata, más bien a la mañana, tuve
el siguiente sueño, que senté por escrito al despertar y que es el primero que sometí a una minuciosa
interpre tación.
SUEÑO DEL 23-24 DE JULIO DE 1895. -En un amplio hall. Muchos invitados, a los que recibimos.
Entre ellos, Irma, a la que me acerco en seguida para contestar, sin pérdida de momento, a su carta y
reprocharle no haber aceptado aún la «solución». Le digo: «Si todavía tienes dolores es exclusivamente
por tu culpa.» Ella me responde: «¡Si supieras qué dolores siento ahora en la garganta, el vientre y el
estómago!… ¡Siento una opresión!…» Asustado, la contemplo atentamente. Está pálida y abotagada.
Pienso que quizá me haya pasado inadvertido algo orgánico. La conduzco junto a una ventana y me dispongo
a reconocerle la garganta. Al principio se resiste un poco, como acostumbran hacerlo en estos
casos las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso que no la necesita. Por fin, abre bien la boca, y
veo a la derecha una gran mancha blanca, y en otras partes, singulares escaras grisáceas, cuya forma
recuerda al de los cornetes de la nariz. Apresuradamente llamo al doctor M., que repite y confirma el reconocimiento…
El doctor M. presenta un aspecto muy diferente al acostumbrado: está pálido, cojea y se
ha afeitado la barba… Mi amigo Otto se halla ahora a su lado, y mi amigo Leopoldo percute a Irma por
encima de la blusa y dice: «Tiene una zona de macidez abajo, a la izquierda, y una parte de la piel infiltrada,
en el hombro izquierdo» (cosa que yo siento como él a pesar del vestido). M. dice: «No cabe duda,
es una infección. Pero no hay cuidado; sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno…» Sabemos
también inmediatamente de qué procede la infección. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a
Irma, una vez que se sintió mal, una inyección con un preparado a base de propil, propilena…, ácido
propiónico…, trimetilamina (cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres). No se ponen inyecciones
de este género tan ligeramente… Probablemente estaría además sucia la jeringuilla.
Librodot La interpretación de los sueños Sigmund Freud
Este sueño presenta, con respecto a otros muchos una ventaja; revela en seguida claramente a
qué sucesos del último día se halla enlazado y cuál es el tema de que se trata.
Las noticias que Otto me dio sobre el estado de Irma y el historial clínico, en cuya redacción trabajé
hasta muy entrada la noche, han seguido ocupando mi actividad anímica durante el reposo. Sin embargo,
por la información preliminar que antecede y por el contenido del sueño, nadie podría sospechar lo que el
mismo significa. Yo mismo no lo sé todavía. Me asombran los síntomas patológicos de que Irma se queja
en el sueño, pues no son los mismos por los que hube de someterla a tratamiento. La desatinada idea de
administrar a un enfermo una inyección de ácido propiónico, y las palabras consoladoras del doctor M.
me mueven a risa. El sueño se muestra hacia su fin más oscuro y comprimido que en su principio. Para
averigu ar su significado habré de someterlo a un penetrante y minucioso análisis.
ANÁLISIS: Un amplio «hall»; muchos invitados, a los que recibimos. Durante este verano vivíamos
en una villa, denominada «Bellevue», y situada sobre una de las colinas próximas a Kahlenberg. Esta
villa había sido destinada anteriormente a casino, y tenía, por tanto, habitaciones de amplitud superior a
la corriente. Mi sueño se desarrolló hallándome en «Bellevue», y pocos días antes del cumpleaños de mi
mujer. En la tarde que le precedió había expresado mi mujer la esperanza de que para su cumpleaños
vinieran a comer con nosotros algunos amigos, Irma entre ellos. Así, pues, mi sueño anticipa esta situación.
Es el día del cumpleaños de mi mujer, y recibimos en el gran hall de «Bellevue» a nuestros numerosos
inv itados, entre los cuales se halla Irma.
Reprocho a Irma no haber aceptado aún la «solución». Le digo: «Si todavía tienes dolores, es exclusivamente
por tu culpa.» Esto mismo hubiera podido decírselo o se lo he dicho realmente en la vida
despierta. Por aquel entonces tenía yo la opinión (que luego hube de reconocer equivocada) de que mi
labor terapéutica quedaba terminada con la revelación al enfermo del oculto sentido de sus síntomas.
Que el paciente aceptara luego o no esta solución -de lo cual depende el éxito o el fracaso del tratamiento-
era cosa por la que no podía exigírseme responsabilidad alguna. A este error, felizmente rectificado
después, le estoy, sin embargo, agradecido, pues me simplificó la existencia en una época en la que, a
pesar de mi inevitable ignorancia, debía obtener resultados curativos. Pero en la frase que a Irma dirijo en
mi sueño advierto que ante todo no quiero ser responsable de los dolores que aún la aquejan. Si Irma
tiene exclusivamente la culpa de padecerlos todavía, no puede hacérseme responsable de ellos.
¿Habre mos de buscar en esta dirección el propósito del sueño?
Irma se queja de dolores en la garganta, el vientre y el estómago, y de una gran opresión. Los dolores
de estómago pertenecían al complejo de síntomas de mi paciente, pero no fueron nunca muy intensos.
Más bien se quejaba de sensaciones de malestar y repugnancia. La opresión o el dolor de garganta
y los dolores de vientre apenas si desempeñaban papel alguno en su enfermedad. Me asombra, pues, la
elección de síntomas realizada en mi sueño y no me es posible hallar por el momento razón alguna determina
nte.
Está pálida y abotagada. Mi paciente presenta siempre, por el contrario, una rosada coloración.
Sospec ho que se ha superpuesto aquí a ella una tercera persona.
Pienso, con temor, que quizá me haya pasado inadvertida una afección orgánica. Como fácilmente
puede comprenderse, es éste un temor constante del especialista que apenas ve enfermos distintos de
los neuróticos y se halla habituado a atribuir a la histeria un gran número de fenómenos que otros médicos
tratan como de origen orgánico. Por otro lado, se me insinúan -no sé por qué- ciertas dudas sobre la
sinceridad de mi alarma. Si los dolores de Irma son de origen orgánico, no me hallo obligado a curarlos.
Mi tratamiento no suprime sino los dolores histéricos. Parece realmente como si desease hubiera existido
un erro r en el diagnóstico, pues entonces no se me podría reprochar fracaso alguno.
La conduzco junto a una ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resiste
un poco, como acostumbran hacerlo en estos casos las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso
que no lo necesita. No he tenido nunca ocasión de reconocer la cavidad bucal de Irma. El suceso del
sueño me recuerda el reciente reconocimiento de una institutriz, que me había hecho al principio una
impresión de juvenil belleza, y que luego, al abrir la boca, intentó ocultar que llevaba dentadura postiza.
A
este caso se enlazan otros recuerdos de reconocimientos profesionales y de pequeños secretos, descubiertos
durante ellos para confusión de médico y enfermo. Mi pensamiento de que Irma no necesita dentadura
postiza es, en primer lugar, una galantería para con nuestra amiga, pero sospecho que encierra
aún otro significado distinto. En un atento análisis nos damos siempre cuenta de si hemos agotado o no
los pensamientos ocultos buscados. La actitud de Irma junto a la ventana me recuerda de repente otro
suceso. Irma tiene una íntima amiga, a la que estimo altamente. Una tarde que fui a visitarla, la encontré
al lado de la ventana en la actitud que mi sueño reproduce, y su médico, el mismo doctor M., me comuni Librodot
La interpretación de los sueños Sigmund Freud
có que al reconocerle la garganta había descubierto una placa de carácter diftérico. La persona del doctor
M. y la placa diftérica retornan en la continuación del sueño. Recuerdo ahora que en los últimos meses
he tenido razones suficientes para sospechar que también esta señora padece de histeria. Irma misma
me lo ha revelado. Pero ¿qué es lo que de sus síntomas conozco? Precisamente que sufre de opresión
histérica de la garganta, como la Irma de mi sueño. Así, pues, he sustituido en éste a mi paciente por su
amiga. Ahora recuerdo que he acariciado varias veces la esperanza de que también esta señora se confiase
a mis cuidados profesionales; pero siempre he acabado por considerarlo improbable, pues es persona
de carácter muy retraído. Se resiste a la intervención médica, como Irma en mi sueño. Otra explicación
sería la de que no lo necesita, pues hasta ahora se ha mostrado suficientemente enérgica para dominar
sin auxilio ajeno sus trastornos. Quedan ya tan sólo algunos rasgos que no me es posible adjudicar
a Irma ni a su amiga: la palidez, el abotagamiento y la dentadura postiza. Esta última despertó en mí el
recuerdo de la institutriz antes citada. A continuación se me muestra otra persona, a la que los rasgos
restantes podrían aludir. No la cuento tampoco entre mis pacientes, ni deseo que jamás lo sea, pues se
avergüenza ante mí, y no la creo una enferma dócil. Generalmente, se halla pálida, y en temporada que
gozó de excelente salud engordó hasta parecer abotagada. Por tanto, he comparado a Irma con otras
dos personas que se resistirán igualmente al tratamiento. ¿Qué sentido puede tener el haberla sustituido
por su amiga en mi sueño? Quizá el de que deseo realmente una tal sustitución, por serme esta señora
más simpática o porque tengo una más alta idea de su inteligencia. Resulta, en efecto, que Irma me parece
ahora ininteligente por no haber aceptado mi solución. La otra, más lista, cedería antes. Por fin abre
bien la boca; la amiga de Irma me relataría s us pensamientos con más sinceridad y menor r
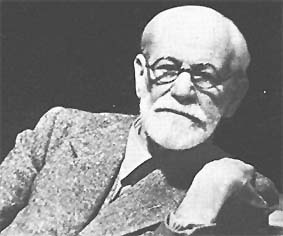
CAPITULO V
LA DEFORMACION ONIRICA
(EL CASO DE LA BELLA CARNICERA)
En el tratamiento analítico de un psiconeurótico constituyen siempre sus sueños, como ya hubimos
de indicar, uno de los temas sobre los que han de versar las conferencias entre médico y enfermo. En
ellas comunico al sujeto todos aquellos esclarecimientos psicológicos con ayuda de los cuales he llegado
a la comprensión de los síntomas; pero estas explicaciones son siempre objeto, por parte del enfermo, de
una implacable crítica, tan minuciosa y severa como la que de un colega pudiera yo esperar. Sin excepción
alguna se niegan los pacientes a aceptar el principio de que todos los sueños son realizaciones de
deseos, y suelen apoyar su negativa con el relato de sueños que, a su juicio, contradicen rotundamente
tal teoría. Expondré aquí algunos de ellos:
«Dice usted que todo sueño es un deseo cumplido -me expone una ingeniosa paciente-. Pues
bien: le voy a referir uno que es todo lo contrario. En él se me niega precisamente un deseo. ¿Cómo armoniza
usted esto con su teoría?» El sueño a que la enferma alude es el siguiente:
«Quiero dar una comida, pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado. Pienso en salir
para comprar lo necesario, pero recuerdo que es domingo y que las tiendas están cerradas. Intento luego
telefonear a algunos proveedores, y resulta que el teléfono no funciona. De este modo, tengo que renunciar
al deseo de dar una comida.»
Como es natural, respondo a mi paciente que tan sólo el análisis puede decidir sobre el sentido de
sus sueños, aunque concedo, desde luego, que a primera vista se muestra razonable y coherente, y parece
constituir todo lo contrario de una realización de deseos. «Pero ¿de qué material ha surgido este
sueño? Ya sabe usted que el estímulo de un sueño se halla siempre entre los sucesos del día inmediatament
e anterior.»
Análisis. Su marido, un honrado y laborioso carnicero, le había dicho el día anterior que estaba
demasiado grueso e iba a comenzar una cura de adelgazamiento. Se levantaría temprano, haría gimnasia,
observaría un severo régimen en la comidas y, sobre todo, no aceptaría ya más invitaciones a comer
fuera de su casa. A continuación relata la paciente, entre grandes risas, que un pintor, al que su marido
había conocido en el café, hubo de empeñarse en retratarle, alegando no haber hallado nunca una cabe Librodot
La interpretación de los sueños Sigmund Freud
za tan expresiva. Pero el buen carnicero había rechazado la proposición, diciendo al pintor, con sus rudas
maneras acostumbradas, que, sin dejar de agradecerle mucho su interés, estaba seguro de que el más
pequeño trozo del trasero de una muchacha bonita habría de serle más agradable de pintar que toda su
cabeza, por muy expresiva que fuese. La sujeto se halla muy enamorada de su marido y gusta de embromarle
de cuando en cuando. Recientemente le ha pedido que no le traiga nunca caviar. ¿Qué significa
esto?
Hace ya mucho tiempo que tiene el deseo de tomar caviar como entremés en la s comidas, pero
no quiere permitirse el gasto que ello supondría. Naturalmente, tendría el caviar deseado en cuanto expresase
su deseo a su marido. Pero, por el contrario, le ha pedido que no se lo traiga nunca para poder
seguir emb romándole con este motivo.
(Esta última razón me parece harto inconsciente. Detrás de tales explicaciones, poco satisfactorias,
suelen esconderse motivos inconfesados. Recuérdese a los hipnotizados de Bernheim, que llevan a cabo
un encargo post-hipnótico y, preguntados luego por los motivos de su acto, no manifiestan ignorar por
qué han hecho aquello, sino que inventan un fundamento cualquiera insuficiente. Algo análogo debe de
suceder aquí con la historia del caviar. Observo además que mi paciente se ve obligada a crearse en la
vida un deseo insatisfecho. Su sueño le muestra también realizada la negación de un deseo. Mas ¿para
qué pu ede precisar de un deseo insatisfecho?)
Las ocurrencias que hasta ahora han surgido en el análisis no bastan para lograr la interpretación
del sueño. Habré, pues, de procurar que la sujeto produzca otras nuevas. Después de una corta pausa,
como corresponde al vencimiento de la resistencia, declara que ayer fue a visitar a una amiga suya de l
que se halla celosa, pues su marido la celebra siempre extraordinariamente.
Por fortuna, está muy seca y delgada y a su marido le gustan las mujeres de formas llenas. ¿De
qué habló su amiga durante la visita? Naturalmente, de su deseo de engordar. Además, le preguntó:
«¿Cuá ndo vuelve usted a convidarnos a comer? En su casa se come siempre maravillosamente.»
Llegado el análisis a este punto, se me muestra ya con toda claridad el sentido del sueño y puedo
explicarlo a mi paciente. «Es como si ante la pregunta de su amiga hubiera usted pensado: "¡Cualquier
día te convido yo, para que engordes hartándote de comer a costa mía y gustes luego más a mi marido!"
De este modo, cuando a la noche siguiente sueña usted que no puede dar una comida, no hace su sueño
sino realizar su deseo de no colaborar al redondeamiento de las formas de su amiga. La idea de que
comer fuera de su casa engorda le ha sido sugerida por el propósito que su marido le comunicó de rehusar
en adelante toda invitación de este género, como parte del régimen al que pensaba someterse para
adelgazar.» Fáltanos ahora tan sólo hallar una coincidencia cualquiera que confirme nuestra solución.
Observando que el análisis no nos ha proporcionado aún dato alguno sobre el «salmón ahumado», mencionado
en el contenido manifiesto, pregunto a mi paciente: «¿Por qué ha escogido usted en su sueño
precisamente este pescado?» «Sin duda -me responde- porque es el plato preferido de mi amiga.» Casualmente
conozco también a esta señora y puedo confirmar que le sucede con este plato lo mismo que
a mi pa ciente con el caviar; esto es, que, gustándole mucho, se priva de él por razones de economía.
Este mismo sueño es susceptible de otra interpretación más sutil, que incluso queda hecha necesaria
para una circunstancia accesoria. Tales dos interpretaciones no se contradicen, sino que se superponen,
constituyendo un ejemplo del doble sentido habitual de los sueños y, en general, de todos los
demás productos psicopatológicos. Ya hemos visto que contemporáneamente a este sueño, que parecía
negarle un deseo, se ocupaba la sujeto en crearse, en la realidad, un deseo no satisfecho (el caviar).
También su amiga había exteriorizado un deseo, el de engordar, y no nos admiraría que nuestra paciente
hubiera soñado que a su amiga le había sido negado un deseo. Pero, en lugar de esto, sueña que no se
le realiza a ella otro suyo. Obtendremos, pues, una nueva interpretación si aceptamos que la sujeto no se
refiere en su sueño a si misma, sino a su amiga, sustituyéndose a ella en el contenido manifiesto o, como
tambié n podríamos decir, identificándose con ella.
A mi juicio es esto, en efecto, lo que ha llevado a cabo, y como signo de tal identificación se ha
creado, en la realidad, un deseo insatisfecho. Pero ¿qué sentido tiene la identificación histérica? Para
esclarecer este punto se nos hace precisa una minuciosa exposición. La identificación es un factor importantísimo
del mecanismo de los síntomas histéricos, y constituye el medio por el que los enfermos logran
expresar en sus síntomas los estados de toda una amplia serie de personas y no únicamente los suyos
propios. De este modo sufren por todo un conjunto de hombres y les es posible representar todos los
papeles de una obra dramática con sólo sus medios personales. Se me objetará que esto no es sino la
conocida imitación histérica, o sea, la facultad que los histéricos poseen de imitar todos los síntomas que
en otros enfermos les impresionan, facultad equivalente a una compasión elevada hasta la reproducción.
Librodot La interpretación de los sueños Sigmund Freud
Pero con esto no se hace sino señalar el camino recorrido por el proceso psíquico en la imitación histérica,
y no debemos olvidar que una cosa es el acto anímico y otra el camino que el mismo sigue. El primero
es algo más complicado de lo que gustamos de representarnos la imitación de los histéricos y equivale
a un proceso deductivo inconsciente, como veremos en el siguiente ejemplo: el médico que tiene en su
clínica una enferma que presenta determinadas contracciones y advierte una mañana que este especial
síntoma histérico ha encontrado numerosas imitadoras entre las demás ocupantes de la sala, no se admirará
en modo alguno y se limitará a decir: «La han visto durante un ataque y ahora la imitan.
Es la infección psíquica.» Está bien; pero tal infección se desarrolla en la forma.siguiente: las enfermas
saben, por lo general, bastante más unas de otras que el médico sobre cada una de ellas, y se
preocupan de sus asuntos respectivos, cambiando impresiones después de la visita. Si una de ellas tiene
un día un ataque, las demás se enteran en seguida de que la causa del mismo ha sido una carta que ha
recibido de su casa, una renovación de sus disgustos amorosos, etc. Estos hechos despiertan su compasión,
y entonces se desarrolla en ellas, aunque sin llegar a su consciencia, el siguiente proceso deductivo:
«Si tales causas provocan ataques como ése, también yo puedo tenerlos, pues tengo idénticos motivos.
» Si esta conclusión fuera capaz de consciencia, conduciría quizá al temor de padecer tales ataques;
mas como tiene efecto en un distinto terreno psíquico, conduce al realización del síntoma temido. Así,
pues, la identificación no es una simple imitación, sino una apropiación
basada en la misma causa etiológica,
e xpresa una equivalencia y se refiere a una comunidad que permanece en lo inconsciente.
La identificación es utilizada casi siempre en la histeria para la expresión de una comunidad
sexual. La histérica se identifica ante todo -aunque no exclusivamente- en sus síntomas con aquellas
personas con las que ha mantenido comercio sexual o con aquellas otras que lo mantienen con las mismas
personas que ella. Tanto en la fantasía histérica como en el sueño basta para la identificación que el
sujeto piense en relaciones sexuales, sin necesidad de que las mismas sean reales. Así, pues, mi paciente
no hace más que seguir las reglas de los procesos intelectuales histéricos cuando expresa los celos
que su amiga le inspira (celos que reconoce injustificados), sustituyéndose a ella en el sueño e identificándose
con ella por medio de la creación de un síntoma (el deseo prohibido). Si tenemos en cuenta la
forma expresiva idiomática, podríamos explicar el proceso en la forma que sigue: la sujeto ocupa en su
sueño el lugar de su amiga porque ésta ocupa en el ánimo de su marido el lugar que a ella le corresponde
y po rque quisiera ocupar en la estimación del mismo el lugar que aquélla ocupa.
De un modo más sencillo, aunque siempre conforme al mismo principio de que la no realización de
un deseo significa la realización de otro, quedó rebatida la contradicción opuesta a mi teoría onírica por
otra de mis pacientes, la más ingeniosa de todas ellas cuyos sueños he analizado. Al día siguiente de
haberle comunicado que los sueños eran realizaciones de deseos, me relató haber soñado aquella noche
que salía de viaje con su suegra para el punto en que habían acordado pasar juntas el verano. Sabía yo
que mi paciente se había resistido con toda energía a ir a veranear con su suegra y había logrado por fin
eludir la temida compañía alquilando, hacía pocos días, una casa de campo en un lugar muy lejano a la
residencia de aquélla. Y ahora el sueño deshacía esta solución tan deseada. ¿Cabía una más absoluta
contradicción a mi teoría de la realización de deseos? Mas para hallar la interpretación de este sueño no
había más que deducir su consecuencia. Según él, no tenía yo razón. El
deseo de la paciente era precisamente
éste: el de que yo no tuviese razón -el sueño se lo muestra realizado -. Pero
este deseo de que
yo no tuviese razón, realizado con relación al tema de la residencia veraniega, se refería en realidad a un
tema distinto y mucho más importante. Por aquellos días había yo deducido del material que los análisis
me proporcionaban el hecho de que en un determinado período de la vida le había sucedido algo muy
importante para la adquisición de su enfermedad, deducción que ella había rechazado por no hallar en
su.memoria nada correspondiente. Al poco tiempo quedó, sin embargo, demostrado que tenía yo razón.
Su deseo de que no la tuviese, transformado en el sueño que la muestra saliendo de veraneo en compañía
de su suegra, correspondía, por tanto, al deseo justificado de que aquellos sucesos a que yo me había
refe rido y que aún no habían obtenido confirmación no hubiesen sucedido jamás.
comentarios?
valearnica@hotmail.com
|
|
|
 |